28 julio 2005
Polémica entre Juan José Tamayo Acosta y Rafael Termes Carrero sobre la incompatibilidad del matrimonio homosexual y el catolicismo

Hechos
El 28 de julio de 2005 D. Rafael Termes Carrero publicó una tribuna en EL PAÍS de respuesta a D. Juan José Tamayo Acosta.

27 Octubre 2004
No puede ser en derecho lo que no es por naturaleza
Desde antes de las elecciones del 14-M los partidos que, posteriormente, han formado gobierno o le apoyan, en sus programas electorales anunciaron el propósito de legalizar el que llaman matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez constituido, el Gobierno, pensando contar con el respaldo parlamentario de los partidos que le sostienen, en la reunión del Consejo de Ministros del 1 de octubre de 2004, aprobó un anteproyecto de ley reguladora del susodicho propósito, que ha de ser discutido en trámite parlamentario para su aprobación o rechazo.
Tanto antes como después de este paso, la Conferencia Episcopal Española y numerosos obispos, en sus respectivas diócesis, han declarado que el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, ni es matrimonio ni puede ser legalizado sin afectar negativamente al bien común de la sociedad española, causando, sobre todo, un daño profundo a la familia como institución. Esta postura no debería haber extrañado a nadie, ya que responde a la doctrina y a la praxis del depósito de la fe cristiana que los obispos tienen el deber no sólo de custodiar, sino de propalar, utilizando el derecho a la libertad de expresión que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos.
Sin embargo, tanto los portavoces del Gobierno como determinados colectivos han considerado que la declaración episcopal constituía una «ofensiva frontal» contra el Gobierno, añadiendo que se trata de un Ejecutivo legítimo salido de las urnas, con facultad de legislar sin atenerse a lo que piensen o digan los obispos. El argumento en que se basa esta reacción es el usado habitualmente por los progresistas, cuando, en temas como el divorcio, el aborto, la eutanasia y, ahora, el matrimonio, afirman que los católicos no pueden pretender imponer al común de la sociedad lo que es exclusivamente propio de su confesión religiosa. Lo cierto es que la Iglesia, como cualquier otra persona o entidad, puede proponer lo que tiene por verdadero y deseable, confiando en que la verdad, que no debe imponerse por la fuerza, se impondrá por la fuerza de la verdad.
Pero es que en el caso que nos ocupa, como en el del aborto y la eutanasia, la oposición a la legalización de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo no necesita descansar en la doctrina de la Iglesia católica, sino que se apoya en argumentos antropológicos compartidos por personas de otras religiones, agnósticos o ateos. Y en estos términos, sin apoyarme en la fe cristiana, que desde luego confieso, digo que, de acuerdo simplemente con la recta razón, desde el principio de la sociedad humana, con datos que se retrotraen a más de 5.000 años, en todas las culturas, el verdadero matrimonio, sea religioso, civil o meramente natural, ha sido definido como la unión entre un hombre y una mujer, en orden a la procreación, y que la unión sexual entre dos hombres o dos mujeres no puede igualarse en derecho al verdadero matrimonio. La razón antropológica, política y social es que las uniones entre personas del mismo sexo no están en condiciones de asegurar la procreación y la supervivencia de la especie humana, cosa que sí ocurre con el matrimonio que, gracias a la posibilidad de engendrar hijos, se constituye en el fundamento de la familia que asegura la supervivencia de la sociedad.
Es cierto que en determinadas épocas y en determinadas culturas, como la sumeria y la babilónica, han existido, y siguen existiendo, entre los musulmanes, por ejemplo, formas matrimoniales de naturaleza poligámica -un hombre con varias mujeres-; como también han existido las de naturaleza poliándrica -una mujer con varios hombres-. Pero jamás, en ninguna cultura, se ha considerado matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. Las relaciones homosexuales que, desde luego, no han faltado nunca, siempre y en todo lugar han sido tenidas como contrarias a la naturaleza y siempre se las ha considerado incapaces de ser reguladas como matrimonio en el ámbito del derecho. Sólo recientemente, cediendo a la presión del «orgullo gay», que, desde hace poco, ha salido de la discreción en que la homosexualidad se había mantenido, algunos pocos países occidentales han legalizado la posibilidad de que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Pero estas leyes, propiamente hablando, no son leyes, sino corrupción de ley, porque, en sana filosofía, con antecedentes que se remontan a Platón o Aristóteles, que, por haber vivido varios siglos antes de Cristo no eran cristianos, la ley es la ordenación racional para el bien común, promulgada por quien tiene potestad para ello. Y la ley que otorga la condición de matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, no está inspirada en la recta razón, sino que va contra la naturaleza; no produce el bien común sino que, para dar satisfacción a un reducido número de personas, perjudica la verdadera institución matrimonial a la que se acogen la mayoría de los ciudadanos y que, a consecuencia de dicha ley, queda relegada a una mera clase de matrimonio; y, finalmente, no está promulgada por quien tiene potestad para ello, porque ningún Parlamento, aunque fuera por unanimidad, tiene potestad para legislar en contra de la ley natural, reconocible, por la recta razón, en el propio ser del hombre. De aquí que el artículo 32 de nuestra Constitución, de acuerdo con la antigua y muy respetable tradición, diga que «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», lo cual, a juicio de numerosos civilistas de reconocido prestigio, y no precisamente de derechas, significa que la Constitución exige que el matrimonio sea heterosexual y que legalizar el matrimonio homosexual sería legislar contra la Constitución. Por ello, es sospechoso, por lo menos, que el Gobierno pretenda eludir la preceptiva, aunque no vinculante, consulta al Consejo Superior del Poder Judicial sobre el proyecto de matrimonio homosexual.
Aunque la opinión pública no constituya una prueba del error ínsito en las leyes que consideran matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo, la verdad es que estas leyes, al revés de lo que se dice, en el fondo no gozan del favor de la opinión pública. En Suecia, en abril, el Parlamento constituyó una comisión para estudiar la posibilidad de que los homosexuales pudieran casarse, estableciendo que los ciudadanos podían dirigirse a la comisión para expresar su opinión. La mayoría de los que lo han hecho están en contra. Casi 40.000 personas han enviado mensajes de correo electrónico pidiendo que se mantenga el concepto de matrimonio como unión entre un hombre y una mujer. En los Estados Unidos el «matrimonio homosexual» pierde cuando se somete a plebiscito. Son ya seis los Estados de ese país donde se han aprobado enmiendas para expresar que sólo es matrimonio la unión entre un hombre y una mujer. Y son veinte los Estados que están en trámites para pedir al Congreso que apruebe una enmienda federal que prohíba el matrimonio entre homosexuales.
Y en España, ¿qué sucede? Pues que, a consecuencia del pensamiento débil que ha desembocado en la postura «políticamente correcta», si se pregunta a la gente, no son pocos los que, pensando que es algo que no les afecta directamente, contestan que el matrimonio entre homosexuales les parece bien, aunque generalmente se manifiestan en contra de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, si profundizando en el tema se formula una segunda pregunta para saber cómo verían que uno de sus hijos optara por el pretendido matrimonio con otra persona del mismo sexo, la respuesta es que para el encuestado este hecho supondría un serio disgusto. Evidentemente, al lado de los que aceptan el proyecto, hay numerosos grupos, altamente calificados, que luchan, hasta llegar si es posible a la iniciativa legislativa popular, en contra del proyecto en trámite.
El error de las personas que, en aras de lo políticamente correcto, aceptan la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es que piensan que es algo que no va con ellos; no van a usarlo. Pero lo importante no es que sean más o menos los que lo usen; lo importante es que la legalización del matrimonio entre homosexuales, ataca al verdadero matrimonio y a la larga acabaría por destruirlo, en el sentido de que cada vez serían menos lo que se casan. Estudios estadísticos llevados a cabo en Escandinavia prueban que existe una relación directa entre la crisis de la institución del matrimonio y la aceptación del «matrimonio homosexual» por el ordenamiento jurídico.
En vez de favorecer la vuelta en bloque de la sociedad a la institución del matrimonio, el «matrimonio homosexual» en Escandinavia ha enviado a los hogares el mensaje de que el matrimonio está pasado de moda, y que prácticamente cualquier forma de familia -incluida la paternidad fuera del matrimonio- es aceptable. Es lógico que así sea: una vez que el «matrimonio homosexual», donde está legalizado, ha destruido la relación entre matrimonio y paternidad, la gente acaba pensando que no vale la pena casarse, máxime si, como también pretende el Gobierno socialista en España, el «divorcio rápido» reduciría el matrimonio a la categoría del contrato civil menos protegido o más devaluado.
Todo esto no obsta para sostener que las personas homosexuales, como los demás ciudadanos, tienen el derecho a recurrir al Código Civil para establecer, entre ellas, el convenio que mejor asegure sus intereses. Lo que sucede es que los grupos de presión homosexuales, que saben perfectamente que esta posibilidad es suficiente para los fines económicos y jurídicos de todo orden, no se conforman con ello y pretenden que se les otorgue acceder al matrimonio, al que por ley natural no tienen ningún derecho, para de esta forma conseguir un elevado grado de aceptación social. Lo cual, dicho sea de paso, no hace sino resaltar el valor de la institución matrimonial.
Ante todo ello, cuando el proyecto de ley que pretende equiparar al matrimonio las uniones homosexuales llegue a las Cortes, los diputados y senadores no pueden pensar que se trata de algo sin mayor importancia porque, aunque la ley se apruebe, nadie estará obligado a utilizarla y sólo afectaría a quienes lo hagan. Y no pueden pensarlo, porque, como hemos visto, esta ley, a través del ataque al verdadero matrimonio, causaría un gran daño al bien común. Por ello, los parlamentarios llamados a votar, tanto si son católicos como si no lo son, tanto si practican alguna otra religión como si no lo hacen, tanto si son creyentes como si son agnósticos, si son de verdad humanistas, deben votar en contra del proyecto ya que votar a favor es ir en contra de la ley natural, de acuerdo con cuyos principios tanto la historia como la recta razón ponen de manifiesto que el matrimonio sólo puede ser contraído por personas de distinto sexo.
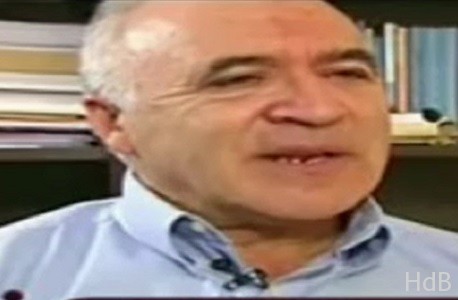
19 Junio 2005
¿Hay conflicto entre cristianismo y matrimonio homosexual?
Pluralismo o intransigencia
La Iglesia católica es una de las organizaciones internacionales que más veces se ha pronunciado públicamente sobre la homosexualidad, y siempre con tonos negativos y condenatorios. Otros organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, etc., se han mostrado más comprensivos, tolerantes y abiertos.
El primer dato a tener en cuenta en esta materia es el amplio pluralismo que existe entre los colectivos cristianos (aquí me circunscribiré a los católicos). Por una parte están las posiciones de la jerarquía en bloque, sin fisuras, al menos externas, y de algunas organizaciones católicas, que consideran éticamente desordenada la mera inclinación de la persona homosexual; califican la práctica homosexual de inmoral y abominable; acusan a los gays y lesbianas de personas depravadas, virus para la sociedad y moralmente malos; comparan a los matrimonios homosexuales con la acuñación de moneda falsa y acusan a la ley que los aprueba de corrupción y falsificación legal de la institución matrimonial, retroceso en el camino de la civilización y lesión grave de los derechos fundamentales del matrimonio y de la familia.
Por otra están numerosos grupos de teólogos, teólogas, movimientos de base y colectivos cristianos de lesbianas y gay, que disienten abiertamente de la jerarquía. Defienden la homosexualidad como una forma legítima de ejercer la sexualidad y reclaman el derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio tanto civil como religioso en igualdad de condiciones que las personas heterosexuales y a la adopción.
Los puntos de acuerdo entre unos y otros colectivos son mínimos y la fractura no puede ser mayor. Intentando objetivar el tema, creo que el problema de fondo radica en una serie de distorsiones que paso a explicitar. La primera es la tendencia a considerar como ley natural y divina lo que en realidad son normas eclesiásticas. Es la estrategia de los obispos para imponer a toda la ciudadanía una concepción del matrimonio y la sexualidad que pertenece a la doctrina moral de la Iglesia católica de una determinada época histórica hoy en revisión. La jerarquía pretende poner límites a los legisladores en el ejercicio de su función, acusándolos de ir contra la ley natural, de negar de manera flagrante datos antropológicos fundamentales y de llevar a cabo una auténtica subversión de los principios morales. Lo que subyace a este planteamiento es la resistencia a reconocer el Estado no confesional y a aceptar el pluralismo ideológico, religioso y moral de la sociedad española.
La segunda distorsión, consecuencia de lo anterior, es la no aceptación de una ética laica, válida para todos los ciudadanos y ciudadanas, más allá de sus creencias e ideologías. El proceso de secularización ha establecido una justificada separación entre la esfera religiosa y la cívica, que los obispos harían bien en respetar y, a partir de ahí, colaborar en la búsqueda consensuada de unos mínimos de ética laica compartidos por todos los ciudadanos y ciudadanas, dentro del respeto a las normas morales de las distintas tradiciones religiosas.
La tercera consiste en una lectura fundamentalista de los textos bíblicos relativos a la homosexualidad. Voy a poner un par de ejemplos. El primero es el de Sodoma y Gomorra (Gn 19,1-11). Según la interpretación tradicional, el pecado de los habitantes de esas dos ciudades fue mantener relaciones homosexuales. Sin embargo, según la interpretación que hoy parece más correcta, lo que se condena no es la homosexualidad en sí, sino la dureza de corazón de los sodomitas, la violación de hombre con hombre, que implica una humillación, la ofensa a los extranjeros a quienes Lot había acogido en su casa ejerciendo la virtud de la hospitalidad. El pecado de estas dos ciudades se concreta en un sistema de injusticia y opresión. En definitiva es la falta de hospitalidad para con los extranjeros lo que se condena.
El segundo ejemplo son las prescripciones del Levítico. En un texto de este libro (18,22) se califica la homosexualidad masculina como abominable. En otro (20,13) se dice que si un varón se acuesta con otro varón, ambos cometen una abominación y deben morir. Los dos textos deben ser leídos en su contexto. En la legislación hebrea se ordena pena de muerte para quienes maldicen a sus padres, para los adúlteros, los incestuosos y para quienes transgreden el precepto del descanso sabático. Por el contrario, se permite vender a la hija como esclava, poseer esclavos, tanto varones como hembras, siempre que se adquieran en naciones vecinas. Se prohíbe acceder al altar a toda persona con algún defecto corporal. ¿Hay que interpretar estos textos en su sentido literal? Decididamente, no. Lo que estas prohibiciones quieren poner de relieve es el carácter peculiar del pueblo hebreo como pueblo de Dios, que se distingue del resto de los pueblos. El problema no se plantea en el terreno moral, sino en el de la identidad étnica y el de la pureza.
Yo creo que el conflicto entre cristianismo y homosexualidad carece de base tanto antropológica como teológica. Coincido con el teólogo holandés Edward Schillebeeckx en que no existe una ética cristiana respecto a la homosexualidad. Se trata de una realidad humana que debe asumirse como tal sin apelar a valoraciones morales excluyentes. A mi juicio, no existen criterios específicamente cristianos para juzgarla. La incompatibilidad en el cristianismo no se da entre ser cristiano y ser homosexual, sino entre ser cristiano y ser insolidario, entre ser cristiano y ser homófobo, o, como dice el Evangelio, entre servir a Dios y al dinero.
La actual teología cristiana del matrimonio se elaboró en una cultura y una religión homófonas y patriarcales, que imponían la sumisión de la mujer el varón y la exclusión de los homosexuales de la experiencia del amor. Hoy se necesita reformular dicha teología, para que sea inclusiva de las distintas tendencias sexuales que deben vivirse desde la libertad, el respeto a la alteridad y dentro de unas relaciones igualitarias.
Juan José Tamayo

28 Julio 2005
¿Hay conflicto entre cristianismo y matrimonio homosexual? Otra respuesta
En EL PAÍS del domingo 19 de junio, Juan José Tamayo pretende contestar negativamente al encabezamiento de la página de debate que pregunta ¿Hay conflicto entre cristianismo y matrimonio homosexual?
Juan José Tamayo hasta hace poco se venía presentando como miembro y directivo de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. Pero, desde que el Papa Bueno fue beatificado por Juan Pablo II, no puedo precisar la razón, aunque la intuyo, ha dejado de usar la anterior adscripción para pasar a denominarse profesor de la Universidad Carlos III. Bajo esta titularidad, Juan José Tamayo se equivoca en el enfoque de su artículo, ya que el matrimonio homosexual que, desde luego no es compatible con la doctrina cristiana, previamente entra en conflicto con la naturaleza, es decir, con el estado de las cosas mucho antes de que el cristianismo hiciera su aparición en la historia. Desde el principio de la sociedad humana, con datos que se retrotraen a más de 5.000 años, en todas las culturas, el verdadero matrimonio, sea religioso, civil o meramente natural, ha sido definido como la unión entre un hombre y una mujer, en orden a la procreación, a consecuencia de la complementariedad sexual que, dentro de la intrínseca identidad, existe entre el varón y la mujer; complementariedad que nunca puede darse entre dos varones o dos mujeres.
Es cierto que en determinadas épocas y en determinadas culturas, como la sumeria y la babilónica, han existido, y siguen existiendo, entre los musulmanes por ejemplo, formas matrimoniales de naturaleza poligámica -un hombre con varias mujeres-; como también han existido las de naturaleza poliándrica -una mujer con varios hombres-. Pero jamás, en ninguna cultura, se ha considerado matrimonio la unión entre personas del mismo sexo. Las relaciones homosexuales que, desde luego, no han faltado nunca, siempre y en todo lugar han sido tenidas como contrarias a la naturaleza y hasta las recientes y pocas legalizaciones siempre se las ha considerado incapaces de ser reguladas como matrimonio en el ámbito del derecho, ya que, como he dejado dicho en otro lugar, «no puede ser en derecho lo que no es por naturaleza».
El señor Tamayo, en todos sus escritos, tiende a moverse en el ámbito eclesiástico para expresar su disidencia con la doctrina del magisterio. En el caso que nos ocupa, después de informarnos de la existencia de los que llama colectivos cristianos que defienden la homosexualidad como una forma legítima de ejercer la sexualidad, culpa a la jerarquía de oponerse a esta postura, diciendo que la concepción de los obispos sobre la sexualidad y el matrimonio pertenece a la doctrina moral de la Iglesia católica de una determinada época histórica, hoy, dice, en revisión.
Esta afirmación no responde a la realidad, puesto que, mucho antes del nacimiento de la Iglesia católica, el ejercicio de la homosexualidad fue condenado por la opinión común y, como los estudios antropológicos demuestran, solamente durante un periodo del Japón antiguo, y en algunos pocos casos de tribus primitivas, la homosexualidad fue aprobada. En la antigua Grecia, durante la Edad de Oro de la Filosofía, la homosexualidad fue declarada contra la ley y se la castigaba severamente. A pesar de que algunos pretendan que en el texto de El banquete Platón defiende la homosexualidad, la verdad es que precisamente en el diálogo de El banquete es donde Platón, con su apasionamiento y su fuerza literaria, despliega, por boca de Sócrates, su discurso sobre lo que es el verdadero amor. Lo que sucede es que, para designar el amor, Platón emplea la palabra eros, que para los freudianos y en nuestro lenguaje coloquial nombra solamente el impulso sexual. No era así en Platón, porque para los filósofos griegos el objeto del erotismo era la posesión constante de lo bello, de lo que perfecciona. Sócrates y Platón no solamente no eran homosexuales, sino que estaban vehementemente opuestos a esta conducta. Hasta tal punto, que Platón, que fue víctima de sodomía por parte de un regente homosexual, condenó esta experiencia como la más degradante y humillante de su vida. Más tarde escribió con respecto a la homosexualidad: «¿Quién en su sano juicio podría promulgar una ley que protegiera tal conducta?». Cuando, en la época del deterioro de la civilización griega, algunos comenzaron a practicar la homosexualidad, el gran legislador persa Hamurabi declaró con desprecio que era «una mancha de la que ningún hombre podía limpiarse».
No es raro, pues, que, desde los orígenes del cristianismo, el magisterio de la Iglesia, intérprete inconcuso de la ley natural, respetando a las personas homosexuales y rechazando toda actuación despectiva o discriminatoria respecto a ellas, declare consistentemente que los actos homosexuales son intrínsicamente desordenados y nada puede justificarlos, aunque la responsabilidad personal pueda variar según las circunstancias. En 1973, en una reunión que, a tenor de lo relatado por uno de los protagonistas, Ronald Bayer, cabe calificar de sesgada, la homosexualidad fue extraída del registro de patologías o desórdenes mentales. Sin embargo, sea o no patología, es posible que un pequeño porcentaje de los nacidos sean personas que presenten tendencias homosexuales innatas o genéticas. Estas personas deben ser respetadas y ayudadas a llevar su condición sexual, que cabe considerar como una desviación de la naturaleza, sea o no reversible. Pero la homosexualidad puede ser adquirida. En efecto, como ha afirmado el profesor Aquilino Polaino, sin que nadie científicamente haya logrado contradecirle, la persona nacida normal desde el punto de vista sexual puede adquirir la condición homosexual, a consecuencia del ambiente en que se ha desarrollado, la influencia de los que le acompañaron en las primeras fases de su vida, pautas y modelos de educación inadecuados u otras causas análogas. Esta persona, como persona que es, debe ser respetada, comprendida y ayudada para no caer en la homosexualidad y, en el caso de que se decida por esta opción, debe ser ayudada para salir de ella, ya que, con independencia de la última responsabilidad personal que nadie está autorizado a juzgar, la actividad homosexual, en sí misma, es condenable, y el homosexualismo es curable. Así lo piensa incluso el doctor Spitzer, que en los años setenta abogó porque se borrara la homosexualidad del diagnóstico de enfermedades, quien ha reconocido años después, en la revista científica Archives of sexual behavior, que es posible modificar la sexualidad de las personas.
Ésta es la doctrina de la Iglesia desde el principio, como lo prueba, entre otros textos del Nuevo Testamento, la Carta a los Romanos (Rm 1, 26 27), donde San Pablo expresamente afirma que por haber adorado a la criatura en lugar del Creador, Dios permitió que los hombres se abandonaran a pasiones deshonrosas; pues sus mujeres hasta cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza; e igualmente (…), habiendo dejado el uso natural de la mujer (…) cometieron torpezas varones con varones». Y ésta es la doctrina vigente al día de hoy, a tenor de la declaración Persona humana de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicada el 29 de diciembre de 1975, precisamente para salir al paso de las desviaciones que, incluso por parte de algunos que se consideran dentro de la Iglesia, se pretende difundir. Éste parece ser el caso del profesor Juan José Tamayo, quien, en el artículo que nos ocupa, dice que «hay que reformular la teología cristiana del matrimonio, para asumir la realidad humana de la homosexualidad sin apelar a valoraciones morales excluyentes». Esta frase, puesta en relación con la postura de los que, al principio de su artículo llama grupos de cristianos homosexuales que reclaman el derecho a contraer matrimonio canónico, significa que, según Tamayo, la Iglesia católica debería bendecir el matrimonio canónico de las parejas homosexuales. Para defender esta tesis, Tamayo dice apoyarse en la interpretación antropológica de los textos bíblicos, poniendo como ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra descrita en el libro del Génesis (18, 16; 19, 29). Según Tamayo, Dios no castigó a Sodoma y Gomorra por sus prácticas homosexuales, sino por la falta de hospitalidad para con los extranjeros» que Lot había acogido en su casa. Lo que sucede es que, tal y como lo relata la Biblia, antes de que ocurriera el episodio contra los hospedados por Lot, Dios, como se lo dijo a Abraham, ya había decidido destruir Sodoma y Gomorra por su homosexualidad, salvando a los justos que habitaban en ellas. Por otra parte, el acto que para Tamayo es la causa del castigo, no dejaba de ser, en primer lugar, un pecado de sodomía, agravado, es cierto, por el atentado contra la hospitalidad.
Tamayo termina su artículo con una idea que es típica de él, aunque en este caso la apoye recurriendo a Schillebeeckx, uno de los autores más censurados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tamayo sigue diciendo, como lo hacía en el año 2000, que la incompatibilidad que establece el evangelio no es entre Dios y el sexo, sino entre Dios y el dinero. Como ya le dije entonces, la incompatibilidad existe tanto en un caso como en el otro, cuando se hace mal uso del sexo o del dinero, y la incompatibilidad desaparece cuando se hace buen uso del sexo o del dinero.
En resumen, respeto la postura del profesor Juan José Tamayo si, en uso de su libertad como ciudadano, aprueba la ley sobre el pretendido matrimonio civil entre personas del mismo sexo, a pesar del daño que esta ley, probablemente inconstitucional, causará a la institución familiar. Pero lo que no puede hacer, si quiere permanecer dentro de la perenne doctrina de la Iglesia católica, es pedir que el párroco, o su sustituto, actúe como testigo del compromiso de dos personas del mismo sexo que intentaran contraer matrimonio canónico, bendiciendo lo que no sería más que una ilícita e inválida ceremonia. A pesar de que, desgraciadamente, se hayan dado algunos muy escasos casos por parte de párrocos que, además, se han jactado de «bendecir la celebración del amor homosexual» con escarnio de aquel que instituyó el sacramento del matrimonio heterosexual.
Rafael Termes
