30 noviembre 1993
En la presentación pública de sus memorias estuvo acompañado del vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, a quien presentó como 'la esperanza de la izquierda'
Santiago Carrillo publica sus ‘memorias’ en las que niega cualquier responsabilidad en la matanza de Paracuellos causando réplicas de Cayetano Luca de Tena o de excamaradas
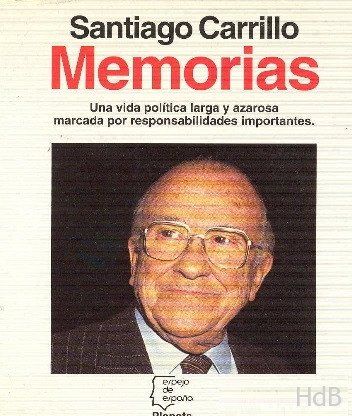
Hechos
El 30 de noviembre de 1993 D. Santiago Carrillo presenta sus memorias en un acto acompañado por D. Alfonso Guerra y D. Rodolfo Martín Villa.


17 Noviembre 1993
Carrillo
LO que más me llama la atención de la peripecia vital de Santiago Carrillo es la fantástica capacidad que siempre ha demostrado para equivocarse. Es realmente singular que en tantos años jamás haya acertado en nada. Algunos de los patinazos que jalonan su biografía podrían muy bien figurar en el Guiness de los records. Al término de la guerra civil, por ejemplo, se dedicó a hacer análisis muy largos, ya que no muy sesudos, que «demostraban» que Franco estaba totalmente aislado en España, que ni siquiera el Ejército lo quería, y que iba a perder el Poder en cosa de nada. No hago esta afirmación de oídas: cuento en mi biblioteca con ejemplares de Nuestra Bandera, revista teórica del PCE, fechados en los primeros 50, que incluyen numerosos artículos de Carrillo y otros prohombres de su partido, como Santiago Alvarez, en los que explican detalladamente esa tesis, elaborada -lo hacían constar con orgullo- «a la luz del pensamiento del camarada Stalin». Según ellos, el franquismo eran Franco, su mujer y cuatro más. A falta de base social, ese régimen no podía durar gran cosa. Pues bien: duró 25 años más, y todavía hoy, 18 después de la muerte del dictador, seguimos siendo víctimas de su multiforme legado. Un lince, el mozo. Los aparatosos errores políticos de Carrillo podrían incluso ser materia de chirigota si no fuera porque hubo cientos, miles de hombres y mujeres que, creyendo en él, se jugaron el tipo tratando de poner en marcha las descabelladas huelgas generales con las que él imaginaba que iba a dar el empujón final a Franco. Que se jugaron el tipo y que, en no pocos casos, por desdicha, lo perdieron. Guardo clavada en la memoria una anécdota que dice bastante -a mí me lo dice, al menos- sobre los errores de Carrillo. Sucedió en París, a comienzos de 1974. Varias personas fuimos a ver a Santiago Alvarez, a la sazón segundo de abordo de Carrillo, para pedirle que el PCE se sumara a los actos que se iban a celebrar tanto dentro como fuera de España contra la pena de muerte que el régimen de Franco había dictado contra el anarquista Salvador Puig Antich. Apoyándose en los análisis de su jefe, Alvarez nos explicó que no hacía al caso realizar esos actos de protesta porque «las condiciones objetivas» volvían imposible que la sentencia de muerte se llegara a aplicar. Pocas semanas después, Salvador Puig Antich fue ejecutado. Ahora Carrillo quiere vender sus memorias. Con este motivo, oigo que muchos hablan de sus méritos. Yo sólo le reconozco uno: el de no haber dado jamás ni una. Su vida ha sido como un paquete de quinielas sin ningún acierto. Con una curiosa particularidad: a diferencia de los quinielistas de cero aciertos, Carrillo siempre se las ha arreglado para que fallar todos los pronósticos tenga premio. Por eso ahora está con González. Para que le pague el premio.


30 Noviembre 1993
Memorias sin arrepentimiento
Esos ojillos chispeantes y esa sonrisa sardónica que pocas veces acaba en una risa franca simulan ironía y pronostican ingenio. Santiago Carrillo ha tenido que disimular mucho en su vida y emplear la inteligencia para la acción de la que ha estado dotado. El primer párrafo del prólogo de sus Memorias mueve a la sorpresa. ¿Qué significa que reconozca que su generación ha dejado en el camino a millones de sus componentes «muertos en las trincheras, bajo los bombardeos o las represiones»? La confesión no es la que cabía esperar de quien ha sido acusado de contribuir a este signo de nuestro siglo, a no ser que quiera remachar con ella el desmentido tantas veces. Pero Carrillo es un hombre sorprendente. Hoy vive tranquilo, alejado de la política, a espaldas del partido que dirigió, respetado en un país en el que era odiado y perseguido, con la aureola merecida de haber participado positivamente en la conquista de la democracia. La vida de Carrillo da para un libro tan voluminoso como éste y daría para muchos más. Se estrenó en la política siendo muy joven, a los 14 años. Ejerció el periodismo como un compromiso político (en una época en que era acción más que información: revela que Andrés Saborit, director de El Socialista, escribía él mismo «buena parte de las noticias que le atañían» pág. 39); fue secretario general de las Juventudes Socialistas; participó en los sucesos de octubre de 1934 y fue miembro de la Junta de Defensa de Madrid durante la guerra civil; ingresó en el Partido Comunista, del que seria secretario general a partir de 1960; la política le llevó a romper con su propio padre; rindió admiración a la URSS y a tantos dirigentes comunistas, hasta que alumbró una teoría reformista bajo el nombre de «eurocomunismo»; regresó clandestinamente a España y contribuyó a la reforma política; acabó expulsado del PCE y cerró el ciclo recomendando a sus correligionarios el ingreso en el PSOE. No se pueden pedir más emociones en una biografía próxima a cumplir los 79 años. El libro ofrece un interés indudable que el autor mantiene hasta el final. El lector sabe que la verdad no es el principal objetivo del escritor. Carrillo lo advierte honestamente al decir que su intención es la de «justificar una actividad», lo que es comprensible. Lo que ya no se entiende es que subraye que no tiene que arrepentirse de nada (pág. 11), porque Carrillo ha cometido errores, como todos, y ha tenido que rectificar muchas veces.
Hoy no piensa como cuando era un joven político entusiasmado con el socialismo real, cuando entendía, en vísperas de la guerra civil, que «uno de los signos definitivos de la libertad real de un pueblo era que sus trabajadores estuvieran armados» (pág. 152), ni podría sostener su vieja admiración por el dictador Ceaucescu (de quien dice que en los años 70 empezó a no estar en sus cabales, pág. 523). Este rechazo del arrepentimiento tiene que ver con el intento de justificar algunas acciones polémicas como su participación en los sucesos de octubre del 34: su interpretación de aquella acción revolucionaria como una vacuna para prevenir la caída de España en el ámbito de los fascismos (pág. 142) no se sostiene. Como tampoco se aceptará hoy fácilmente la exposición fría, sin una rectificación autocrítica, de la lucha guerrillera que propugnaba el PCE, aunque Carrillo nos diga ahora que él era contrario, por ejemplo, a la «invasión» del valle de Arán en los primeros años del franquismo (pág. 383). Hay pasajes del libro que ponen la carne de gallina, como los que se refieren a las represalias ordenadas y realizadas por el propio PCE contra militantes desleales. He aquí un ejemplo: a fines de los años 40, descubren a un confidente, quien «para purgar sus crímenes contra el partido se ofrece a matar a Franco. Nosotros simulamos aceptar el ofrecimiento y le enviamos a una agrupación guerrillera donde finalmente es sancionado por sus crímenes» (pág. 408). El propio Carrillo entiende hoy que el lector pueda ser invadido por la náusea al conocer estos episodios (entre ellos, también la «eliminación» de Trilla, pág. 414), pero hay que agradecer la confirmación histórica de la existencia de esos desagües tantas veces negada. El libro cumple la función de testimonio valioso, aunque sin duda el ex líder comunista se ha dejado muchos datos en el tintero. Las tres partes en que está dividido corresponden a tres periodos de la historia que Carrillo ha vivido siempre como protagonista: el primero es el de su nacimiento a la política, que coincide con el florecimiento y la muerte de la República; el segundo es el de su entusiasmo comunista en el exilio, durante el que el PCE se erige como el motor central de la lucha contra Franco; el tercero es el de su colaboración decidida y decisiva a la construcción de la democracia a la sombra de la Corona encarnada por Juan Carlos.
Esta última parte no contiene grandes revelaciones pero ofrece algunas sorpresas. Llama la atención que Carrillo sostenga que el atentado contra Carrero Blanco no está aún suficientemente esclarecido ya que sospecha que ETA contó con «complicidades» notables: «A cualquiera con un mínimo de experiencia de la clandestinidad le resultaba evidente que sin protecciones importantes y muy altas los etarras hubieran sido arrestados mucho antes de realizar sus propósitos» (pág. 578). No acaba sacándonos de dudas. Toda su peripecia para entrar en España, lograr la legalización del PCE y contribuir a la democratización del país está bien contada, aunque en algunos episodios, como el paso furtivo de las fronteras, su vida secreta en Madrid o la organización de una rueda de Prensa clandestina, se echa en falta un poco de tensión formal. El estilo literario de Carrillo es sobrio y a veces un tanto funcionarial, acaso por la fuerza de los sucesos que relata, pero hay que reconocer que no es parco en emociones: la historia vivida, aunque no nos la cuente toda, es de por sí impresionante. Hace gala de una fidelidad sobresaliente a determinadas personas. El primer tributo lo rinde al Rey. Admite su error de apreciación sobre el monarca y se explaya en elogios: «Don Juan nunca ganó el apoyo de los vencidos para la monarquía. Quien ganó el apoyo de los vencidos, con su conducta en la transición, fue Don Juan Carlos. Este fue quien consiguió que los republicanos aceptáramos la monarquía parlamentaria» (pág. 595). En otro pasaje: «Don Juan Carlos era y es muy listo. Tiene un indudable olfato para la política y un gran don de gentes» (pág. 725). Rinde tributo a Adolfo Suárez, en quien no vio «ningún «tic» fascista; se parecía a cualquier político demócrata europeo de los que conocía» (pág. 653). Precisa la contribución extraordinaria de personas como Teodulfo Lagunero y José Mario Armero y no pierde la ocasión para dedicar algún dardo envenenado al responsable del partido que se hizo con el control de la izquierda que tanto persiguió el PCE: Felipe González, a quien veía «sin ninguna formación marxista, lo que me suponía que le importaba un bledo» (pág. 624). El lector está advertido por el propio autor de que no debe creer todo lo que en el libro se dice. Algunas de sus insistencias debe ponerlas seriamente en duda (como la obsesiva afirmación de que el escaso papel electoral del PCE fue consecuencia de la «reprobación militar» que sufrió, por ejemplo pág. 660). Pero éste es un libro apreciable, lleno de datos y de semblanzas, que retrata primero y fundamentalmente a su autor, a quien hay que agradecer el esfuerzo que ha realizado. Aunque muchas de sus páginas sean contestadas, queda un testimonio valioso. Además, la polémica no preocupará a Carrillo; estoy seguro de que le encantará. Ha convivido con ella durante su larga biografía y no va a renunciar ahora a lo que ha sido la salsa de su vida.

01 Diciembre 1993
El retorno del viejo zorro
Fue el acto de fe de tres viejas glorias, en cierto modo tres perdedores, que se afirmaban, sobre todo, en su pasado, pese a las veleidades de futuro que puedan aún ambicionar. Alfonso Guerra trazó, muy a su estilo, un análisis literario -alguna crítica al estilo, no exenta de puyazos políticos- del libro que encierra los recuerdos, quizá no todos, del antiguo secretario del Partido Comunista de España. Rodolfo Martín Villa, el hombre que le detuvo cuando volvió del exilio con el pelucón histórico, hizo hincapié en la reconciliación y en el lamentable poder que alguna vez tuvieron ambos -Carrillo y él- para decidir sobre la vida y la muerte de otros españoles. De paso, le prometió, con sorna y en su calidad de miembro de la Internacional Demócrata Cristiana, a la que pertenece el Partido Popular, «el cielo de todos para alguien que contribuyó a hacer el país de todos». Y entre mutuas loas al papel que los tres desempeñaron durante la transición democrática de este país herido por -en palabras de Guerra- «la guerra incivil», Santiago Carrillo, sentado en el centro de una curiosa trinidad, protegido por la presencia cálida de Carmen, su mujer, desgranaba el pasado sin melancolía, como muy por encima de la mêlée.Fue una presentación inteligente, vivaz, como de viejos tiempos, en la que sólo se habló de la crisis cuando, al final, abierto el coloquio, Carrillo, irónico y melifluo, habló de la próxima huelga general, de Julio Anguita y de los banqueros: «Probablernente en esta opinión voy a estar solo. Entiendo que la política social que está haciendo el Gobierno, que tiene poco que ver con su programa electoral, no se puede clasificar como de izquierdas. Yo pienso que la huelga no es el único medio de presión, y quizás los sindicatos dan muestras de no tener suficiente imaginación cuando piensan sólo en la huelga general. En nuestro país, por la memoria histórica, la huelga general tiene una connotación casi revolucionaria. Pero, independientemente, quiero decir que me parece lógico que los sindicatos se opongan a la desregularización que supondrían las medidas proyectadas por el Gobierno».
La mezcla de Anguita
En cuanto a Julio Anguita: «Yo he estado en el PCE más de 50 años, conozco todas las variantes del militante comunista, desde el más abierto y más oportunista hasta el más clásico, más dogmático. Pues bien, Julio Anguita no pertenece a ninguna de estas categorías, es una secuela de la revolución pendiente, es una mezcla de su juventud falangista y de un conocimiento un poco tardío del leninismo». Amparándose en que «la libertad de hablar es la única ventaja que he logrado a mi edad», continuó: «Cuando un hombre como Felipe González está tan seguro de sí, tan convencido de su razón, pienso que en el fondo tiene una justificación, y es que ha ganado cuatro elecciones generales. Pero que a Julio Anguita se le haya subido a la cabeza el haber perdido varias elecciones, es algo que no acabo de comprender».
Respecto a la banca: «Quizás en esto sigo siendo muy dogmático, un marxista dogmático. Y cuando se habla del mundo de las finanzas yo tengo una enorme resistencia interior a considerar a ese mundo como democrático. Yo creo que en este periodo, el mundo de la finanza está respetando la democracia, entre otras cosas porque es a quienes les va menos mal en esta crisis. Creo que los banqueros no estarán al lado, en el último caso, de los que defienden la democracia».
Antes, Alfonso Guerra, que fue quien abrió -machadiano, se refirió a sus recuerdos de un colegio de Sevilla donde se hablaba de Santiago Carrillo y, por insólito que parezca, de Radio Pirenaica, aunque no junto a un limonero- y quien dijo que «Carrillo fue un heterodoxo de lo que pondríamos llamar la iglesia central del comunismo».
Aunque añadiendo que algunos datos del libro los puntualizaría desde su punto de vista socialista, no dudó en valorar la importancia de la comprensión que Carrillo tuvo en la necesidad de la reconciliación nacional después de Franco (por cierto, un caballero del que, en la presentación, se habló bien poco). Para Rodolfo Martín Villa, que le calificó de «asturiano coñón «, el acto era la ocasión de hacer «una invocación al derecho y la obligación de servir a la paz de que disfrutamos». Añadió: «No recuerdo que en los tiempos de la República se juntaran un líder del partido socialista y un líder del centro-derecha (por él mismo) de este país, para presentar la obra de alguien que, en definitiva, a pesar de todos los cambios habidos, es un comunista».
Los amigos del ‘viejo’
El viejo fumador disfrutó con el acto y, en cierto modo, con el morbo que suscitaba su presencia entre Guerra y Martín Villa, amparada en la capacidad que los tres tuvieron para tender manos en el momento de la transición, espíritu conciliador que todos concitaron para la España de ahora mismo. Al acto, que se celebro en los salones de un hotel con pedigrée cosmopolita, asistieron prácticamente todos los periodistas que son y cuentan en el panorama del análisis político, y también los fieles de cada uno, gracias a sendas listas que cada participante presentó a la editorial. Así, Carrillo quiso que estuvieran Julián Ariza y Nicolás Piñeiro, Guerra se trajo a Txiki Benegas, a Adolfo Delgado El Fali, su secretario, a Abel Caballero (ex comunista) y a Salvador Clotas. Rodolfo llegó solo.
Así, entre la suavidad socialdemácrata del salmón, a Carrillo le pidieron su dos ilustres presentadores que no dude en escribir un nuevo libro sobre lo que le ha ocurrido a la izquierda.
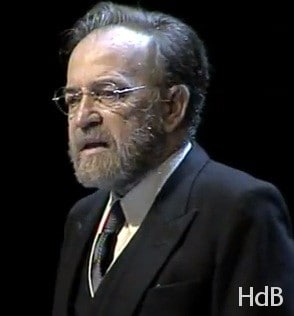

02 Diciembre 1993
Carrillo o la traición de la memoria
En política, qué pocos penitentes lleva la Cofradía del Silencio. Los poquitos que están apuntados a ella ganan callados ese concurso de belleza que de cada día otorga el olvido, hasta que vemos su nombre en un obituario. Creyeron que hicieron grandes servicios a España y ahora la sirven con su alejamiento. Cuando digo esto, pienso en los ministros de Franco que todavía quedan por ahí, que se resisten a acudir a los debates televisivos de cada 20-N, que cobran su pensión y viven su silencio. 0 pienso en la otra acera, más nuestra, en los que dieron la cara contra la dictadura de Franco como militantes de un partido o de un sindicato, sufrieron persecución por sus ideas, envejecieron en la cárcel, y ahora, desengañados, están alejados de todo aquello que por el forro se semeje a la vida pública. A algunos me los he vuelto a encontrar al cabo de los años. Algunos que fueron símbolo de las libertades siguen en el puesto de trabajo que como torneros o conductores tenían antes que los llevaran al Tribunal de Orden Público. Si quieren, doy nombres, aunque no hagan al caso… Por eso nos ha dolido más a algunos la traición de la memoria de Santiago Carrillo. ¿Es que no hay plazas suficientes en los hogares del pensionista? Con lo bien que estaría este hombre en silencio, jugando al dominó en la sobremesa o descubriendo mundo en los viajes del Inserso… Yo pensaba que Carrillo no se pertenecía a sí mismo. Para muchos de nosotros, que no éramos comunistas, era un símbolo de muchas, respetables cosas. Carrillo, pensábamos, se debía a la imagen que de él teníamos. Yo podría poner ahora por testigo a Antonio García Trevijano, de cómo muchos, con la edad y la utopía en la boca, con otras almas en nuestros almarios, estábamos encandilados con aquel proyecto que Carrillo lanzó desde París, Junta Democrática de España se llamaba, y conviene recordarlo en esta nación sin memoria. Entonces no sabíamos de Carrillo todo lo que el otro día recordábamos en el antológico artículo de Javier Ortiz. Entonces, para todos nosotros, Carrillo era, en una sola pieza, lejana, en París, el símbolo de la libertades para nuestra España, que cifrábamos, equivocados o no, en la Junta Democrática. Fueron muchos años de oír por las noches Radio París y la Pirenaica, de leer «Triunfo» , de recibir a hurtadillas el ejemplar de «Mundo Obrero» que nos pasaban los compañeros que en los talleres del periódico habían formado la célula «Gutemberg», como para que todo aquello se nos olvidara. Apareciendo junto a Martín Villa y elevando a los altares del futuro a un Alfonso Guerra en cuya enigmática protección aún tiene puestas todas sus complacencias, Carrillo, como tantas veces en los últimos años, ha traicionado a sus antiguos compañeros del que por antonomasia era «el Partido», en aquella España en la que tantos que ahora cobran del Gobierno no te firmaban la papela contra la pena de muerte, diciéndote: «Mira, soy funcionario y no puedo, pero sabes que en el fondo estoy con vosotros…» Pero también nos ha traicionado Carrillo a los que, andalucistas o del Peté, democristianos o monárquicos, creímos, ay, en aquella utopía…
En la memoria, amigos de aquel tiempo, estamos rodeados. Francisca Sauquillo también era otro símbolo de aquellos días, y la vemos ahora retratada en una revista como una Doña Adelaida del poder, con collar de perlas y tresillo de cretona inglesa incluidos. Con lo que era para nosotros Cristina Alberdi y ahí la tienen ustedes, bailando con los más guapos de la situación. Pina López Gay, que era de la Joven Guardia Roja, nos tenía a los demás por unos burgueses, antes de que se subiera en las carabelas del Quinto Centenario para descubrir el Potosí y los Perules del que llaman «el establecimiento», que es como los comerciantes les dicen a sus negocios… Pienso en nuestra Amparo Rubiales y no digo nada más. Querían cambiar el mundo y han terminado de presidentas de una comunidad de propietarios del poder. Nadie como Carmen Salanueva, que tan roja era. Todos mis amigos progres de aquel tiempo la veneraban. Ha sido precisamente ella la que ha hecho la consagración de la trampa en el mismo papel de la ley. Son las trampas de la memoria…
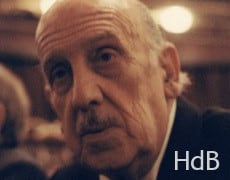

08 Diciembre 1993
LA MALA MEMORIA
A Santiago Carrillo debe fallarle la memoria con los años. Dijo, en una entrevista con Antonio Herrero en la COPE, que en noviembre de 1936 envió a Valencia unas expediciones de militares presos en las cárceles de Madrid para evitar que reforzaran las tropas de Franco si éstas conquistaban la capital en aquellos días. De la matanza de aquellas expediciones en Paracuellos, Carrillo no se siente responsable. Según su versión, los asesinos fueron incontrolados, furiosos por las supuestas crueldades de los franquistas en Andalucía y Extremadura.
Son varias y burdas falsedades de esta declaración. Primera: en aquellas expediciones figuraban algunos militares, pero la mayoría la compusieron sacerdotes, estudiantes, abogados, médicos, funcionarios e incluso labradores y operarios de pueblos próximos a Madrid. Segunda: Si las ejecuciones fueron accidentales, espontáneas, imprevistas, ¿cómo es que estaban dispuestas en Paracuellos las zanjas que recibían a los cadáveres amarrados de dos en dos – a veces con alambre – y fusilados con ametralladoras a la luz de los faros de coches y camiones? Tercera: Si Carrillo y sus colaboradores lamentaron profundamente – como él asegura – aquel desgraciado suceso, ¿por qué permitieron que continuaran expediciones y matanzas durante todo el mes de noviembre y los comienzos de diciembre? Sólo terminó aquella orgía sangrienta cuando un anarquista íntegro y valiente, Melchor Rodríguez, consiguió extender a las prisiones de Madrid su autoridad de inspector general, imponiéndose a la Junta de Defensa, que las gobernó hasta entonces y es la responsable de las matanzas. Melchor Rodríguez no sólo puso fin a los traslados, sino que también defiende a pecho descubierto a los presos de Alcalá de Henares, cuando, el 8 de diciembre, las turbas intentan el asalto a la cárcel para un linchamiento colectivo. Yo estaba allí y podría contar como se vivió.
Son doce o catorce mil los sepultados en Paracuellos o lugares inmediatos. El recuento de las víctimas era muy difícil, a causa del tiempo transcurrido desde su muerte y del amontonamiento y confusión de los cuerpos en las fosas. Hubo expediciones que se salvó – la mía, posiblemente – porque aquellas estaban repletas y las que se disponían no estaban aún preparadas. Y hubo también algún afortunado que, herido de cierta importancia, cayó mezclado con los muertos y pudo escapar y sobrevivir cuando los asesinos, cumplida su tarea, se alejaban en busca de un descanso o de nuevas víctimas. Yo he conocido a uno de estos escasísimos resucitados. Tenía una enorme y mal formada cicatriz en al cabeza. Era un sacerdote.
Es inútil que Santiago Carrillo trate de enmascarar aquellos crímenes con tan endebles argumentos. Los que vivimos en las prisiones rojas unas fechas terribles y podemos recordarlas sabemos muy bien quienes fueron los culpables. Él, que fue consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, lo sabe también. Y mejor que nadie, seguramente. Aunque sus fallos de memoria confundan totalmente unos hechos y unas víctimas que no pueden esconderse. Y le permitan vivir en paz, sin tener que arrepentirse e nada.
Cayetano Luca de Tena


09 Abril 1994
Con la mentira en ristre
La primera vez que vi a Santiago Carrillo fue en Budapest en 1949, en el marco de uno de aquellos festivales de la juventud. Llegó repentinamente con sombrero de capo mafioso, acompañado de Ignacio Gallego – creo – también él con sombrero, y Carrillo nos carraspeó un discurso bélico: la lucha antifranquista iba a pasar a una etapa superior y, entre los rostros juveniles que tenía frente a él, no podía elegir, no quería saber quiénes íbamos a morir en la gesta heroica y quienes íbamos a sobrevivir, pero todos, de ello estaba seguro, todos seríamos voluntarios para continuar o reemprender la lucha armada contra Franco. Precisaré de paso que entre la cincuentena de chavales que le escuchábamos sólo había un puñado de militantes, los otros éramos simpatizantes, futuros tontos útiles, y también, desgraciadamente futuros militantes. Es lo de menos. Lo que interesa son las fechas porque un año antes – en 1948 -, Stalin había ordenado al PCE liquidar a sus maquis en España y era el propio Carrillo quien estaba personalmente encargado de su liquidación. Lo cual conllevaba al asesinato bestial de las pocas guerrillas comunistas en España y, por otra, la exaltación de la lucha guerrillera ante un grupo de jóvenes papanatas. ¿Por qué? Pues para cuidar su imagen de jefe revolucionario, de bolchevique indómito y crear un lazo personal místico-militante entre él y esos y otros jóvenes.
Pocos años más tarde, en 1952, y tras haberse dispersado una vez más mi familia, mi hermano Paco y yo vivíamos solos en una gran casona de los arrabales de París. El PCE requisó dicha casa para ciertas reuniones confidenciales de Carrillo y su cuadrilla. Tardé algún tiempo en entender la jerga empleada por la élite clandestina del PCE. A menudo salía a relucir ‘la vieja puta’ y ‘su chulo Paco’, se mofaban de un tal Vicente y de muchos otros. Se trataba, claro, de Dolores Ibarruri, de Francisco Antón, de Vicente Uribe y de muchos otros de los que con tanto cariño envenenado habla Carrillo en sus memorias.
Recuerdo otra anécdota que, sin ser de la misma índole, creo que tiene su gracia. En 1955, en París, puesto que Carrillo no viajó nunca clandestinamente a España hasta ponerse el peluquín, o sea, hasta que no hubo peligro, le presenté, en un célebre piso de bulevard Saint-Germain, a Enrique Múgica. Aquella tarde estuvimos charlando durante horas los tres solos. Después de que Enrique se hubiera marchado corriendo porque tenía miedo de llegar tarde a una cita con su madre, Carrillo me pregunto: “¿Qué te parece?”. Si mal no recuerdo, hice alguna reserva sobre los resultados maravillosos que Enrique esperaba de sus increíbles cambalacheos. Carrillo me miró con sorna y espetó: “¡Es un águila! ¡Ese muchacho es un águila!”.
Estas anécdotas personales no son nada comparadas con las mentiras que relata en sus memorias. En este sentido, su libro se merece el Nobel, el Cervantes y el Nadal de la mentira. Yo creo que nadie ha sido capaz, como él, de escribir tres mentiras por línea impresa. Por falta de espacio, no recordaré que siendo consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, fue él quien ordenó la matanza de Paracuellos (cosa que ha reconocido ‘off the record’) y no, como escribe, ‘incontrolados’, probablemente de la FAI. Tampoco insistiré sobre su habilidad para enmascarar sus liquidaciones y asesinatos políticos (Trilla, Monzón, Comorera y un larguísimo etcétera). Ni siquiera como escurre el bulto en el caso de Andrés Nin, declarando que fueron los ‘rusos’. Evidentemente todo lo que hacían los comunistas españoles lo hacían a las órdenes de Stalin, pero los que despellejaron vivo a Nin (detalle particularmente atroz que revelan los entreabiertos archivos del KGB) no fueron ‘rusos’ sino españoles a las órdenes del italiano Vitorio Vidali, alias ‘comandante Carlos’.
Pero vayamos a una de sus mentiras particularmente significativas, tanto desde el punto de vista de su catadura moral como de su significado histórico. En las páginas 299-300 de su libro recuerda la ‘famosa’ carta abierta que escribió a su padre, el líder socialista Wenceslao Carrillo (carta infame que no se atreve a reproducir) acusándole de ‘alta traición’ por participar en la ‘Junta Casado’ que intentaba, en marzo de 1939, poner término a nuestra guerra civil. Sin entrar en un análisis de la acción de dicha Junta, lo que quiero resaltar primero es que Carrillo, que aún se vanagloria de haber escrito dicha carta, no la escribió él. Un viejo amigo, ex ‘pecero’, pero por aquel entonces dirigente de la JSU y presente en Madrid durante los hechos, me asegura que quien la redactó fue Fernando Claudín. ¿Por qué? Sencillamente porque Santiago Carrillo ya se había largado de España. Bien sabido debería ser que por aquellos años y durante muchos ningún dirigente de ningún PC escribía “cartas abiertas” políticas (incluso de repudio y condena a su padre) por voluntad propia, sino siempre por ‘decisión de la dirección’. Pero el meollo de la cuestión, lo que hace más repugnante aún la carta de marras, la ‘ausencia’ de Carrillo y la perpetua mentira de los PC en estas y otra ocasiones es que tiene la cara dura de acusar a los ‘casadistas’ de alta traición, cuando la Internacional Comunista – realidad oficial en 1939 e implícita hasta hace muy poco – ya había abandonado por orden de Stalin la ‘causa del pueblo español’ y había iniciado la huida de España de sus principales dirigentes, entre los cuales estaba Carrillo, que se hallaba en París.
La mentira dialéctica, el doble lenguaje de siempre: por un lado, claman por la lucha a ultranza y el sacrificio de todos, y, al mismo tiempo, intentan sacar el mayor provecho de la derrota, salvando a la cúspide del PC y sacrificando a cuantos militantes fuera necesario. No olvidemos que ya en 1938 y disimulándolo con ‘acuerdos internacionales’, la IC había dado orden de retirada de sus Brigadistas Internacionales y cortado en seco el pobre suministro en armas y avituallamiento a la zona republicana. Todo ello, superpagado con el oro del Banco de España. Estos temas se han discutido y se seguirán discutiendo por historiadores subvencionados, con mayor o menor mala fe; pero yo pido a quien lea estas líneas que reflexione un instante acerca de un hecho incuestionable: en agosto de 1939 se firma el famoso pacto nazi-soviético que constituye un aparente viraje de la política estalinista en Europa. Para cualquiera con dos dedos de frente, resulta evidente que un pacto semejante, que tuvo tan tremendas consecuencias para Polonia y los países bálticos sin ir más lejos, no se improvisó de la noche a la mañana: fue el resultado de meses de negociaciones secretas, en las que Stalin regaló a Hitler todo lo que pudo (recibiendo también bastante), y entre lo que le regaló estaba la tan cacareada ‘causa del pueblo español’.
Carrillo, desde parís, insulta en su padre – por boca anónima de Fernando Claudín – acusándole de alta traición y demás infamias, cuando lo que pretendía la Junta era terminar una guerra cruenta, de todas formas perdida para el campo republicano – o rojo, si se prefiere – guerra de la que los comunistas, y en todo caso los dirigentes, habían ya desertado, porque, entre otras cosas, se había hecho incómoda para los nuevos aliados – los nazis y los comunistas – en sus aún secretas negociaciones. De la misma manera que en 1949 reprimía y exaltaba a la vez la lucha guerrillera antifranquista, en 1939 condenaba soezmente a su padre, mientras que desde el extranjero organizaba la huida de los dirigentes comunistas de España. Y en 1993, cuando termina su libro, sigue tan orgulloso de su sendero luminoso de asesinatos, mentiras y traiciones. ¿Por qué no, ya que su libro es un éxito editorial y hasta Rafaela le invita a jugar con ella en Televisión? Si en política la moral y la verdad hay que buscarlas con lupa y aun así no se encuentra, casos como el de Santiago Carrillo, su vida y su obra constituyen una vergüenza nacional.
Carlos Semprún Maura.
