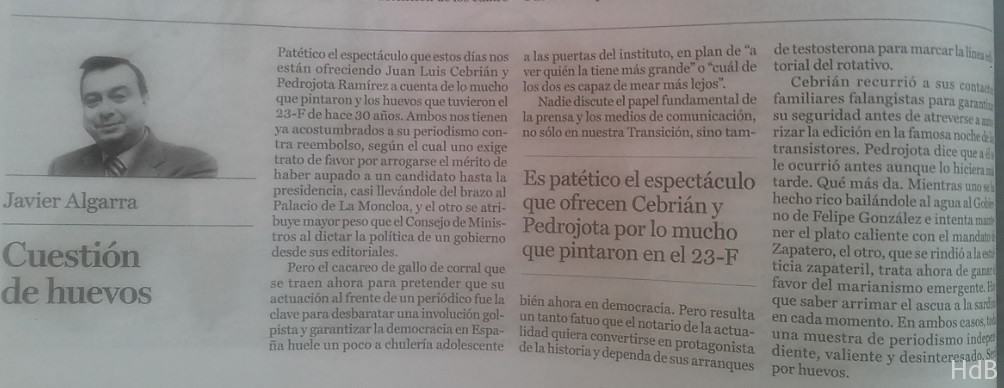20 febrero 2011
Repiten una y otra vez los argumentos que esgrimieron a principios de los noventa, luego al cumplirse el 20º aniversario y ahora al ser el 30º aniversario
Juan Luis Cebrián (CEO de EL PAÍS) y Pedro J. Ramírez (director de EL MUNDO) vuelven a enzarzarse sobre quién fue más valiente el 23-F

Hechos
En febrero de 2011 D. Pedro J. Ramírez y D. Juan Luis Cebrián publicaron artículos con distintas versiones sobre lo que hizo cada uno de ellos el 23-F.
Lecturas
El jefe de informativos de INTERECONOMÍA TV, D. Javier Algarra, a través de un artículo en LA GACETA ha reprochado a las dos figuras más poderosas de los medios de comunicación su actitud cada vez que rememoran al 23-F.

20 Febrero 2011
Una jornada particular
A las seis y veinte de la tarde del 23 de febrero de 1981 bajé el volumen de la radio de mi escritorio al tiempo que el secretario del Congreso pedía a viva voz el voto de los parlamentarios para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Me dispuse a recibir a Antonio Ramos, que aguardaba desde hacía un cuarto de hora para verme y a quien quería entrevistar antes de contratarle como redactor de EL PAÍS en Andalucía. Apenas se aposentó frente a mi mesa, Augusto Delkáder, subdirector del periódico, me llamó por el telefonillo interior. Parecía alarmado.
-¿Estás siguiendo el pleno del Congreso?
-He bajado el volumen, no me interesan las votaciones.
-¡Sube la radio, sube la radio cuanto antes! -me espetó.
Giré el botón y escuché algunos golpes, voces pocos distinguibles, confusión, y a un locutor que murmuraba aturdido: entra gente armada en el salón de plenos, es la Guardia Civil, no sabemos qué sucede.
-Perdona, Antonio -dije a mi visitante- ¿no te importa esperar un poco más ahí fuera, hasta que se aclare esto? Nos vemos enseguida.
Y llamé a Augusto para que viniera cuanto antes a mi despacho.
En la radio seguía escuchándose ruido a soldadesca. El locutor se preguntaba si los guardias habían entrado persiguiendo a un comando etarra, pero enseguida oímos un estertor, ¡quieto todo el mundo!, y supimos que quien se dirigía a los diputados, pistola en mano desde la tribuna, era el teniente coronel Tejero. Entonces ya no hubo duda. Se estaba produciendo un golpe de Estado.
Aquel día pensé que no habíamos hecho sino lo que nos correspondía: contar las noticias y emitir libremente una opinión
¿Nos pilló de sorpresa? En absoluto. Desde luego no esperábamos una escena tan histriónica como aquella, pero la posibilidad de una intervención del ejército contra el régimen democrático se rumoreaba desde hacía meses y era comentario habitual en los cenáculos políticos. La reciente dimisión del presidente Suárez había alimentado esos rumores en medio de un espeso ambiente erosionado por la división interna del partido en el poder, y eran frecuentes y sonoras las demandas de un «gobierno fuerte» por parte de los sectores más reaccionarios de la opinión pública, aunque también las expresaban los líderes de la oposición.
Recordé que menos de un año antes, en un congreso celebrado en la Universidad de Vanderbilt, en los Estados Unidos, me había enzarzado en una discusión con el venerado hispanista Raymond Carr, escandalizado porque sugerí que el deterioro político era tal en la España de entonces, esa que apellidaban «del desencanto», que no podíamos descartar una intervención militar. La posibilidad de la misma se venía barajando desde el descubrimiento, a finales de 1978, de la operación Galaxia, en la que el propio Tejero había colaborado activamente y que en cierta medida resultaba un prólogo de lo que comenzábamos a vivir ahora. La debilidad del Gobierno a la hora de reprimir aquella primera intentona degeneró en una acumulación de incidentes sediciosos protagonizados por el generalato de origen franquista. Todo ello era fiel reflejo de un estado de cosas brillantemente definido por Winston Churchill durante la Segunda Guerra mundial, cuando le preguntaron cuál era la situación. «Toda Europa -contestó- está ocupada por el ejército alemán, salvo España, que se encuentra ocupada por su propio ejército». O sea que no era preciso tener ningún tipo de información privilegiada para saber que, cinco años después de la muerte del dictador, los uniformados constituían todavía el primer obstáculo y la amenaza más identificable contra la recién estrenada democracia y que el papel fundamental reservado al rey Juan Carlos durante la Transición no había sido el de motor del cambio, como lo definió José María de Areilza, sino el de freno de las veleidades de los milicos. Ahora acababan de entrar en el Parlamento, como Pavía, dispuestos a disolverlo aunque fuera a tiro limpio.
Algunas de estas reflexiones se embarullaban en mi cerebro mientras mi despacho, acosado de visitantes de urgencia, comenzaba a parecerse al camarote de los hermanos Marx. La plana mayor de la redacción y del Consejo de Administración del diario se congregó allí, discutiendo confusamente sobre los acontecimientos cuando todavía faltaba información. Radio Nacional y la cadena SER dejaron enseguida de transmitir desde el Congreso, lo mismo que TVE, pero el descuido de los rebeldes permitió que una de las cámaras siguiera grabando para la Historia lo que sucedía allí dentro. Yo me encontraba entonces bajo protección policial por amenazas terroristas, y mi escolta fue convocado, como el resto de los que hacían ese tipo de servicio, a las dependencias del Ministerio del Interior. «Me quedo aquí, contigo, por si hacen falta pistolas», me dijo, al tiempo que recomendaba que cerrara los accesos al periódico. De todas maneras todavía algunos dudaban de que aquello fuera un golpe de Estado en toda regla y se apuntaban a la teoría de que se trataba solo de una nueva payasada macabra de Tejero, caricatura viviente de la peor imagen de la Guardia Civil caminera. Como todo el Gobierno se encontraba secuestrado en el hemiciclo, se me ocurrió telefonear al Secretario de la Casa del Rey, el general Fernández Campo, que me informó de que estaban siguiendo la situación pero todavía no tenían un análisis preciso. Poco antes de las siete de la tarde una llamada de Ana Cristina Navarro, redactora de Televisión Española, me alertó de que las tropas habían entrado en las instalaciones de Prado del Rey, e irrumpido violentamente en el despacho del director. Pedí que me pusieran con él y Fernando Castedo me contestó en tono tranquilo, no exento de ironía: te hablo en presencia del capitán Nosequién, que está al mando de los ocupantes del edificio, no puedo comentarte nada. Casi al mismo tiempo Delkáder me entregó los cables que daban cuenta de la proclamación del estado de excepción por el general Milans del Bosch en Valencia, y ya no cupieron más vacilaciones: el golpe era algo organizado y afectaba a otras regiones militares aparte de la de Madrid. Jesús Polanco se puso en contacto con el capitán general de Burgos, pariente lejano suyo, quien le comentó que la mayoría de sus colegas -por no decir todos- apoyaban la conspiración, aunque al parecer (yo no asistí al diálogo, que se desarrolló desde mi secretaría) él aseguraba no estar implicado. Ese fue el momento en el que comuniqué a los reunidos en mi despacho que en mi opinión debíamos sacar una edición especial de inmediato, de acuerdo con lo acostumbrado por EL PAÍS cuando sucedía una noticia de extraordinario interés. ¿Una edición para qué?, me preguntaron. Para lo que un periódico como el nuestro tiene que hacer: contar lo que pasa y emitir una opinión al respecto. El debate se convirtió en discusión y luego en caos. José Ortega y Jesús Polanco no estaban seguros de que aquella fuera una buena decisión. Javier Baviano, gerente del diario, puso de relieve que no habría furgonetas para distribuirla y que los quioscos habían cerrado ya que las gentes, atemorizadas, se habían recluido en sus casas. Además, aunque muchos redactores se encontraban para esa hora en el periódico, la mayoría de los operarios de talleres había terminado su turno y no podíamos contar con ellos. Carlos Montejo, representante del Comité de Empresa, se apresuró a decir que él convocaría a los que fueran necesarios y que si se precisaban voceadores los sindicalistas venderían la edición en las calles. Alguien comentó que eso era muy peligroso, que podían agredirlos los fachas. Delkáder y Martín Prieto, mis dos subdirectores, me urgían a tomar una decisión, la única posible según ellos: sacar el diario cuanto antes. El consenso parecía imposible y el guirigay de alteradas voces, incontrolable, o sea que al fin di un manotazo sobre la mesa de cristal de mi despacho y dije: aunque sea lo último que haga como director, vamos a sacar esta edición. A partir de ahí cesó el desorden y todos se pusieron a lo suyo. Bajé a la Redacción, que hervía de rumores y pedí a los periodistas que ocuparan sus puestos de trabajo porque íbamos a publicar EL PAÍS. Era lo único que estaba en nuestras manos para contribuir a parar el golpe. Añadí que me habían comunicado que tropas del regimiento Saboya nº 6 avanzaban hacia la capital con la misión específica de ocupar nuestras instalaciones. Por lo tanto, como el miedo era libre, si alguno quería marcharse y no participar estaba en su derecho de hacerlo. Mi única preocupación, concluí, era que los soldados llegaran antes de que hubiéramos sido capaces de terminar la edición, paralizándola, con lo que el esfuerzo habría sido vano y la amenaza contra nosotros subiría de tono al comprobar los militares lo que estábamos haciendo. De modo que era preciso no perder ni un minuto. Nadie lo dudó, dejaron de hacer corrillos y comenzaron a organizar el trabajo. Yo sí lo hice: por un momento fui presa del miedo al que me acababa de referir. Entonces imaginé que si en vez de salir solo EL PAÍS hubiera otros diarios que hicieran lo mismo, todos estaríamos más protegidos. Me encerré en un despacho, en presencia de Eduardo San Martín, un combativo periodista de izquierdas que luego fue director adjunto de ABC; y llamé a Pedro J. Ramírez, a la sazón director de DIARIO16 . Le expuse mi preocupación y le pedí que publicaran también ellos una edición extraordinaria. «No podemos», me contestó, en ese tono de dubitante seguridad que todavía utiliza cuando habla por la radio. A estas horas no tenemos obreros, no tenemos periodistas, no tenemos capacidad técnica. Pensé que lo que no tenían en realidad eran huevos y se lo dije, aunque no con esas mismas palabras. Comprendí por lo demás que estábamos solos, que aquella era una decisión que solo los periodistas compartíamos, con el apoyo de los trabajadores del taller, y otra imagen del pasado me vino a la mente: la del presentador de la televisión checa, en agosto de 1968, cuando los tanques soviéticos invadieron el país y acabaron con la Primavera de Praga, el experimento de liberalización llevado a cabo por Dubcek. La cara descompuesta del locutor, reflejada en una pantalla llena de interferencias, y su llamada de auxilio me habían perseguido desde entonces: «Nos invaden, ayúdennos». Pensé entonces que era necesario contar fuera lo que estaba pasando, que precisábamos de la solidaridad de la prensa y la opinión pública internacional si queríamos que el golpe no triunfara. Pedí a Jesús Hermida, a Ángel Luis de la Calle, a Sol Álvarez Coto, que se pusieran en contacto con el New York Times, con Le Monde, con elTimes de Londres, con las agencias extranjeras, para informarles de los sucesos y les aconsejé que mantuvieran abiertas las líneas telefónicas. Mientras tanto Javier Pradera comenzó a escribir el editorial que debería aparecer en la edición y yo telefoneé a mi amigo Francisco Pinto Balsemao, primer ministro portugués, compañero de estudios del Rey, para contarle con precisión lo que sucedía. También hablé con mi padre, un periodista del Régimen que había dirigido el diario de la Falange, y después de tranquilizarme sobre la seguridad física de mis cuatro hijos me animó a que sacara el diario cuanto antes. A lo largo de la tarde haría lo mismo repetidas veces con el propio Delkáder, con quien hablaba para saber cómo andaban las cosas, pues no quería interrumpirme a mí.
En muy poco tiempo la edición estaba preparada. Sólo cambiamos de momento dos páginas del periódico del día. La cuestión era estar a la venta cuanto antes. No habían llegado todavía las fotos de la intentona que fue capaz de escamotear el reportero de la agencia EFE y decidimos ilustrar la primera página con una estampa de la fachada del Congreso. El editorial, como todos los de Javier, era preciso y contundente, pero quise añadirle un párrafo introductorio con dos ideas clave: 1. EL PAÍS sale a la calle en defensa de la ley y la Constitución. 2. Los españoles deben movilizar todos los medios a su alcance en defensa de la voluntad popular. Luego quedaba por definir el titular. Desde que fundáramos el periódico la página de opinión y los titulares de la primera eran decisiones reservadas a la única voluntad del director. Jesús Hermida vino en mi ayuda. Discutimos brevemente. Yo quería dar la noticia, pero también el mensaje que transmitía el editorial. Entre los dos, creo recordar que en realidad la idea se debió más a él que a mí, al final escribimos: GOLPE DE ESTADO. E inmediatamente abajo: El país con la Constitución. A los pocos minutos Jesús volvió a mi despacho con la prueba de la primera página. Nos quedamos contemplándola y me vino una intuición: si pusiéramos El País, con mayúsculas, los lectores entenderían que no solo los ciudadanos en general, sino el periódico en particular, nos pronunciábamos contra los rebeldes. Tuvimos dudas, pero las resolvimos enseguida. Aquello funcionaba. A las ocho y media de la tarde las rotativas comenzaron a escupir papel.
Los quioscos estaban en su mayoría cerrados, según Baviano había advertido, y decidimos enviar unos miles de ejemplares al centro de la ciudad y al hotel Palace, donde se habían concentrado la cúpula militar, los jefes de la policía y guardia civil y decenas, quizá centenares, de periodistas que trataban de seguir desde allí los sucesos. El general Sáenz de Santa María, que años atrás había decidido aplicarme la ley antiterrorista y enviarme a casa una decena de guardias civiles de paisano armados hasta los dientes en busca de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado secuestrado por el Grapo, estaba ahora del lado de los buenos. A raíz de aquella bárbara intrusión, y pese a la brutalidad contra mí ejercida, habíamos terminado por trabar una buena amistad. Cuando recibió la edición especial de EL PAÍS decidió enviar una mano de ejemplares al interior del Congreso. Poco después Tejero se presentaba en el hemiciclo desplegando con descaro las páginas de nuestro periódico. Javier Solana me contaría más tarde que al verlo pensó: si EL PAÍS ha salido a la calle es que el golpe no ha triunfado fuera. A él y a otros rehenes ese detalle sirvió para insuflarles ánimo.
Más tarde me llamó Balsemao. Había hablado con el Rey y le había encontrado tranquilo. Juan Carlos estaba telefoneando a todos los capitanes generales, a fin de desarticular minuciosamente tanto el golpe como la patraña de que se trataba de algo dirigido o apoyado por la Corona, pero Milans se resistía a acatar órdenes. Balsemao me dijo que si quería pedir asilo político podía acercarme a la embajada portuguesa y me lo concederían de inmediato. Ni se me había pasado por la cabeza y además yo estaba seguro de que el golpe no acabaría triunfando, en cualquier caso mi obligación era seguir en el periódico. Lo comprendo, comentó él, pero te lo digo porque Fulano está cenando precisamente hoy allí y le ha pedido asilo al embajador. Aproximadamente a esa misma hora, un valiente gudari representante de la izquierda abertzale proetarra escapaba a Francia a bordo de una chalupa fletada en Ondarribia.
La radio había estado transmitiendo durante toda la tarde música, pero a partir de cierto momento la SER retomó sus emisiones y comenzó a narrar el golpe. En provincias, algunos alcaldes reunieron a la Corporación y a cientos de sus convecinos en los salones del Ayuntamiento: siguieron así todos juntos los acontecimientos a través de las ondas. Juntos andaban igualmente los obispos españoles, reunidos en conferencia por casualidad esa misma tarde, y protagonistas de un silencio más culpable que cobarde. La misma Iglesia que había bendecido y apoyado décadas atrás el levantamiento fascista del general Franco, callaba ahora ante una agresión armada contra la libertad y la paz de los ciudadanos. Aunque se había anunciado una comparecencia del monarca en televisión, ésta se hacía esperar. Decían que por motivos técnicos pero los rumores apuntaban que antes de dirigirse al país debía estar seguro de que Milans había depuesto su actitud. El convencimiento de que los cazas de la base de Manises estaban dispuestos a abrir fuego contra los tanques desplegados por el capitán general en las calles de Valencia, si éste no se rendía, habría inclinado finalmente el fiel de la balanza. Cuando Juan Carlos apareció en la pantalla, con uniforme militar y gesto adusto, comprendimos que el golpe había sido abortado. Pero Gobierno y congresistas seguían secuestrados y los ocupantes del Parlamento no parecían dispuestos a deponer las armas. Cundía el temor de que el exceso de alcohol y el cansancio de la tropa degenerara además en incidentes violentos que pudieran ocasionar una masacre. Fue entonces cuando Francisco Laína, jefe del gobierno de subsecretarios creado por Juan Carlos para evitar que la cúpula militar ocupara el vacío de poder, tal y como habían pretendido los generales, me preguntó mi opinión sobre la conveniencia de que los geos tomaran por asalto el Congreso y acabaran de una vez con el problema. Le expresé mi sorpresa ante semejante interrogante, me faltaba información para hacerme un criterio al respecto. En realidad, añadí, lo que me preguntas es qué va a decir EL PAÍS mañana si ordenáis el ataque y sale mal, pero a eso no te puedo responder ahora. Luego hablé de nuevo con el general Fernández Campo para comentarle esa conversación y para confirmar que, aunque estaba previsto desde hacía semanas que el Rey me recibiera precisamente el día 24 de febrero a las diez de la mañana, daba por hecho que la audiencia quedaba cancelada.
Mientras todo esto sucedía la situación parecía cada vez más controlada, el periódico producía edición especial tras edición especial, con las imágenes de Tejero empuñando el arma bajo su tricornio de charol, y la televisión difundía los planos en que el general Gutiérrez Mellado se enfrentaba a los rebeldes mientras solo Suárez y Carrillo permanecían impasibles en sus escaños en medio de la balacera desatada. Pero la ocupación del Congreso continuaba y los nervios de los derrotados golpistas no auguraban nada bueno. En la madrugada acabó la euforia de los conspirados y comenzaban a llegar anécdotas ilustrativas. Un capitán general de una de las regiones más extensas e importantes había celebrado medio borracho y rodeado de bellas damas el triunfo del golpe, mientras un embajador en un importante país europeo hacía un brindis por el fin de EL PAÍS y de todo lo que representaba. En cuanto a la columna motorizada encargada de ocupar el periódico, las disputas entre los oficiales que la mandaban por el número de walkie-talkies e impedimenta correspondiente a cada unidad y la necesidad de parar en la gasolinera de la esquina para repostar los camiones les habían hecho perder un tiempo precioso, o sea que nunca llegaron hasta nuestras instalaciones. Durante toda la noche, centenares de personas mantuvimos la vela, como en el resto de los medios de comunicación, aguardando la liberación de los rehenes y el fin de la dramática charlotada. A mediodía del martes, y tras intensas negociaciones, por fin comenzaron los rebeldes a abandonar, a través de las ventanas, las instalaciones del Congreso. Los policías y guardias civiles que estaban en la calle les ayudaban a salvar la distancia con la acera, sujetándoles el subfusil. Luego los sublevados recuperaban el arma y se iban, tan tranquilos, a sus casas o a sus cuarteles. Algunos no cabíamos en nuestro asombro pues esperábamos ver cómo aquellos criminales eran esposados y conducidos a las comisarías en coches celulares. La mayoría de los sediciosos nunca fue castigada. Pero en aquel momento, la alegría inevitable de los liberados y la sensación de alivio de todos los españoles bastaron para superar cualquier actitud crítica.
Salí del periódico hacia las tres de la tarde del día 24. Nadie habíamos pegado ojo en toda la noche pero no nos sentíamos cansados. Javier Baviano me entregó las llaves de un apartamento que había alquilado a nombre de un desconocido por si yo estimaba que era peligroso volver a casa. Lo mismo había hecho, sin consultármelo, un hermano mío. Yo no había sentido otro temor durante toda la jornada que el que me inspiró brevemente la decisión de publicar la edición especial. Desapareció de inmediato gracias a la actividad desplegada y al convencimiento de que la única manera de resistirnos ante la barbarie era cumplir con nuestra obligación profesional. A la hora de la siesta, tumbado sobre el lecho, me dije que en realidad los redactores y trabajadores de EL PAÍS no habíamos hecho sino lo que nos correspondía: contar las noticias a nuestros lectores y emitir, libremente, una opinión al respecto. Pero ahora pienso que fue precisamente aquel día el que consagró a nuestro diario, dentro y fuera de España, como el icono mediático de la Transición.
Juan Luis Cebrián


27 Febrero 2011
Los últimos «huevos» del 23-F
Durante mucho tiempo pensamos que el alarde de testosterona durante el 23-F había sido monopolio de Tejero. Bastantes años después, cuando Antonio Rubio y Manuel Cerdán descubrieron y reprodujeron las cintas de García Carrés, supimos que, al menos de boquilla -«¡Qué es por España, coño!… ¡Cojones, que es por España!»-, el esférico portavoz de ese sindicalismo vertical, que tanto había impregnado la sociología chusquera de las familias que mandaban en este país durante el franquismo, no le fue muy a la zaga.
No quiere decir esto que Tejero y Carrés fueran los dos únicos valientes en un infierno de cobardes. Hubo unos cuantos españoles -varios de los cuales han dejado una huella indeleble en nuestras retinas y en nuestros corazones- que ante una situación límite que ni buscaban ni esperaban se comportaron con el sobrio coraje de las personas consistentes.
Ni entonces ni ahora, ninguno de ellos, ninguno de sus descendientes o amigos alardeó nunca de sus atributos. Nadie imagina a Gutiérrez Mellado apoyado como los fanfarrones en la barra del bar del carajillo, ni a Suárez evacuando ese eructo ritual que tantas veces acompaña al sol y sombra nacional.
Tejero y Carrés fueron los que le echaron lo que había que echarle, los que tuvieron lo que hay que tener, los que demostraron tenerlos más grandes que el caballo de Espartero, los que los pusieron encima de la mesa, en suma. Pero acabamos de saber que no estuvieron solos en ese racial derroche de virilidad comprometida pues, aunque fuera para combatirles, hubo un tercer español, Juan Luis Cebrián, que, alzándose en medio de la cobardía, del acoquinamiento y pobreza de espíritu que caracterizaba al resto de sus colegas, mantuvo alto el pabellón de la libertad de prensa y los valores constitucionales, consagrándose aquella noche como único paladín -y por lo tanto intérprete exclusivo- de la democracia española.
El relato no es nuevo, pero sí la aclaración de que todo fue cuestión de bemoles. «Imaginé que si en vez de salir sólo El País, hubiera otros diarios que hicieran lo mismo, todos estaríamos más protegidos», explicaba el domingo el autoproclamado defensor de nuestra fe. «Llamé a Pedro J. Ramírez a la sazón director de Diario 16. Le expuse mi preocupación y le pedí que publicaran también ellos una edición extraordinaria.
No podemos, me contestó, en ese tono de dubitante seguridad que todavía utiliza cuando habla por la radio. A estas horas no tenemos obreros, no tenemos periodistas, no tenemos capacidad técnica. Pensé que lo que no tenían en realidad eran huevos y se lo dije, aunque no con esas mismas palabras. Comprendí por lo demás que estábamos solos…»
Heroico Cebrián. Lo dejamos solo ante el peligro, como a Gary Cooper que estás en los cielos… Pero, insisto, esta película ya la había contado otras veces. La aportación del trigésimo aniversario no es el cómo sino el porqué. O, para ser más exactos, la versión explícita de lo que, según él, ya me había dicho entonces -«no con esas mismas palabras», claro- e iba siendo hora de eyacular en la plaza pública después de 30 años de priapismo reprimido: ni mis compañeros del equipo directivo de Diario 16 ni yo tuvimos «huevos».
Bien, esto no debería sorprender a nadie, no tendría nada de particular. Aquellos ya empezaban a ser tiempos de molicie y castración espiritual en los que el PIB de testiculina nacional había entrado en franca recesión y uno siempre ha ido por la vida con lo justo en el depósito, como cualquier hijo de vecino. Pero lo relevante no es nuestro déficit estructural de masculinidad, denostado ahora, sino el correlativo superávit compensatorio del último macho cabrío que, sensu contrario, se erige hoy en depositante del macizo de la raza y otras esencias de aquel planeta azul.
La precisión no puede ser más trascendental. Lo ocurrido no fue cuestión ni de convicciones, ni de inteligencia, ni, por supuesto, de «obreros» -la expresión es suya- o «capacidad técnica». Aquello fue una cuestión de «huevos». Ramírez no tuvo «huevos», Cebrián sí.
Puesto que, como digo, Tejero y Carrés también hicieron honor a sus genes, todo podría muy bien haber sucedido así. Yo tenía 28 años, llevaba seis meses en el puesto y me había tocado la dirección de Diario 16 en una tómbola. Como no había colaborado con la dictadura, como no había medrado con la dictadura, como no había ejercido ningún puesto de libre designación en la dictadura, como no había entregado ningún documento comprometedor para la oposición a la policía política de la dictadura, como yo era de Logroño, como yo venía de Pensilvania, pues no me jugaba esa noche nada distinto de lo que se jugaba el resto de los españoles.
Cebrián tenía en cambio que ajustar cuentas consigo mismo, con lo que había mamado en casa, con los fervores o imposturas de su padre, con las lealtades de los camaradas de ese padre, con el lucrativo pasado franquista de su patrón, con los orígenes de su editorialista en jefe, con «sus amigos los falangistas» por usar sus propias palabras. Yo no era nadie, yo venía como Umbral de la provincia, yo nunca tuve ningún amigo falangista, ninguna beca azul mahón, ningún enchufe en la prensa del Movimiento.
Él sí, él tenía un conflicto interior, un pecado original, un estigma que extirpar; y me alegro de que durante esos concretos años en los que ejerció de periodista -y en especial durante esa «jornada particular» que le pilló de por medio- alcanzara con más habilidad que brillantez la paz consigo mismo.
¿Para qué estropear el recorrido, ahora que ya es comisionista de Wall Street, regresando al punto de partida al confesarnos que si lo hizo fue, sobre todo y en definitiva, por cojones?
Pero en el fondo esto es lo de menos. Aunque sea un buen indicio de por dónde le da el aire, no deja de ser una cuestión de estilo. Lo que en realidad le ancla en el tiempo, los modos y modales de aquella vieja cultura política, basada en la autoafirmación mediante el exterminio intelectual del disconforme, a la que no ha dejado de pertenecer nunca, es que lo que cuenta es mentira y él lo sabe.
Es cierto que no disponíamos de los medios con los que contaba él. El País ya era el trasatlántico que lideraba la flota de la prensa y Diario 16 sólo una chalupa de 15.000 ejemplares que habíamos encontrado al borde del naufragio. Baste decir que teníamos una rotativa de la señorita Pepis en una sexta planta y que a la hora del golpe no había prácticamente nadie en el taller.
Pero igualmente es cierto que afronté ese episodio, como bien dice Cebrián, con «la misma dubitante seguridad» que hasta hoy he tratado de conservar intacta. Cómo le agradezco el piropo. No se puede decir algo mejor de un periodista. Siempre he estado seguro de lo que quería que sucediera en España y siempre he tenido dudas sobre lo que estaba sucediendo.
Ese 23 de febrero, como cualquier otro lunes, nuestra prioridad fue disponer de los elementos de juicio para saber cuál era el significado de los hechos, el sentido de aquel teletipo de las seis y veintitantos que decía «Tiros en el Congreso». Los obtuvimos entre las siete y las ocho de la tarde a través del bando de Milans en Valencia, la interrupción de la programación de Radio Nacional para emitir marchas militares y el testimonio de José Luis Gutiérrez y otros compañeros que llegaron de la Carrera de San Jerónimo.
Yo mismo me puse a teclear entonces un largo editorial titulado «En defensa de la Constitución», como pieza vertebral de una edición e
xtra que coordinaba ya Justino Sinova. Empezaba diciendo: «Vivimos las horas más amargas y acres de la democracia. A la hora de escribir estas líneas el Gobierno en funciones, el candidato a presidente a punto de ser investido y el Parlamento en pleno permanecen prisioneros de una unidad de la Guardia Civil, cuyo líder amenaza con el advenimiento de una autoridad militar que anule a la establecida».
Y 10 párrafos después concluía: «Es tiempo de fraternidad, tiempo de cogerse del brazo sin distinción de izquierdas y derechas, tiempo de levantar una muralla por la que no pase el caimán. Todos con la Constitución, todos por la democracia, todos a exigir la oportunidad de que Sepharad -la España de Salvador Espríu- pueda seguir viviendo ‘en el trabajo y en la paz, en la difícil y merecida libertad’». Ahí lo tienen: el consenso, la muralla, el caimán, Espríu… los cuatro palotes de un chico de la generación de la Transición con amor a esa Cataluña que ya no existe.
Tardé una hora en escribirlo en medio de constantes interrupciones. A las nueve me instalé en el taller donde se estaban montando ya las páginas interiores con el relato sucinto de los hechos. Sobre la marcha decidimos el enfoque de la portada en la que arrancaban tanto el editorial como un texto con pase a la última para acelerar el montaje de las planchas. La hora en que cerramos puede precisarse casi con exactitud leyendo esos párrafos, pues incluyen la nota del Gobierno de Subsecretarios de las 21.30, pero no la que hizo pública la Junta de Jefes de Estado Mayor a las 22.00.
En el gran titular que ocupó media portada, sobre la que resultó ser la primera reproducción impresa de la famosa foto de Tejero, estuvo el enfoque, la apuesta, la «dubitante seguridad» del momento. Puesto que el Ejecutivo en funciones decía actuar «bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey», puesto que Pujol acababa de contar que Don Juan Carlos le había dicho «tranquilo, Jordi, tranquilo», puesto que los militares habían desalojado ya Prado del Rey, puesto que ninguna región militar se sumaba a la de Milans, nos pareció que los golpistas no estaban consiguiendo lo que pretendían.
Por eso titulamos: «Fracasa el golpe de Estado» -así, en presente continuo- con unas letras enormes encima de un breve subtítulo: «El Ejecutivo controla la situación a las órdenes directas del Rey».
Afortunadamente fue una profecía autocumplida. Una crónica sobre la cobertura periodística de lo ocurrido, publicada en la página 13 de la edición del día 25 con la firma de Melchor Miralles, establece la secuencia: El País salió a las diez, Diario 16 a las once y media. Si en base al cierre redaccional ellos hablan ahora de la «edición de las ocho», la nuestra fue «la de las nueve y media». Es indiscutible que ellos salieron antes, pero yo creo que nosotros salimos mejor.
Pues bien, si todo esto queda acreditado en las imágenes de Gustavo Catalán con la portada de Diario 16 ondeando cual bandera de libertad ante las metralletas que rodeaban el Congreso; si el propio discurso institucional de Bono no ha podido por menos que hacerse eco de la memoria colectiva, mencionando ahora que aquel titular «cambió el ánimo» de los diputados secuestrados; si es bien fácil comprobar punto por punto lo antedicho acudiendo a las hemerotecas o revisándolo hoy en Orbyt, ¿cómo se explica entonces que Cebrián nos haya extirpado del retablo para sepultarnos -según su código macho- bajo el supremo oprobio de la falta de redaños?
Podría alegarse que estamos ante una mezcla de tic totalitario y desdeñosa mirada selectiva. ¿Por qué tenía que saber el gran Cebrián si al final un periódico mucho más pequeño que el suyo, indigno del más escueto de sus pensamientos, terminó sacando o no una edición extraordinaria? Muy sencillo: porque yo le envié por fax ese editorial, igual que él me envió el suyo.
Puede que él lo hubiera encargado por cojones y yo lo hubiera escrito pese a no tenerlos, pero los dos entintaron por igual el papel enrollado en un cilindro. El gesto de complicidad fue recíproco y si yo no dejo de reconocer su mérito y él escupe sobre el mío es porque siempre hemos entendido el periodismo de manera distinta, siempre hemos buscado cosas diferentes en la vida y siempre hemos tenido ideas de España muy diversas.
Puede que esta súbita exaltación retrospectiva de sus «huevos» del 23-F no sea, de hecho, sino una especie de acto fallido encaminado a reivindicar la continuidad del espíritu de aquel patrón cuyo legado se apresuró tanto a monopolizar como a dilapidar. Porque nadie puede negar la sintonía que existió entre ambos a la hora de perpetuar el ejercicio del poder como una cuestión genital y por eso en España «no hubo -en efecto- cojones» para negarles ni un canal de televisión ni casi ninguna otra prebenda.
Pero, como en el pecado recibirán la penitencia, tampoco habrá historiador ecuánime que no deje de apreciar que había que tenerlos verdaderamente cuadrados para sostener que su cuate González fue ajeno a los crímenes terroristas organizados desde su gobierno y su némesis Aznar, responsable de la masacre urdida para echar a su partido del poder.
Marat también mentía a sabiendas en su diario tratando de liquidar a sus rivales y Robespierre reclamaba igualmente en el suyo el monopolio de la virtud. Los dos pasaron no a la historia del periodismo sino a la de la mala leche.
Y puesto que, 30 años después, lo que a mí me sigue haciendo feliz es cuadrar los títulos de las portadas y buscar la verdad de lo escondido para difundirlo -con «dubitante seguridad», sí-, por los quioscos, por la radio, por internet y por la tele, después de levantar acta de su penúltimo embuste sólo debo añadir que no me sorprende que hasta sus más cercanos, «obreros» incluidos, proclamen ahora, al sentirse traicionados, que este genio de las finanzas propias es un farsante, un profesional del odio y un mal bicho. Vengo escuchándolo desde el siglo pasado. «Con esas mismas palabras», oye.
Pedro J. Ramírez


02 Marzo 2011
Cuestión de huevos
Patético el espectáculo que estos días nos están ofreciendo Juan Luis Cebrián y Pedrojota Ramírez a cuenta de lo mucho que pintaron y los huevos que tuvieron el 23-F de hace 30 años. Ambos nos tienen ya acostumbrados a su periodismo contra reembolso, según el cual uno exige trato de favor por arrogarse el mérito de haber aupado a un candidato hasta la presidencia, casi llevándole del brazo al Palacio de La Moncloa, y el otro se atribuye mayor peso que el Consejo de Ministros al dictar la política de un gobierno desde sus editoriales.
Pero el cacareo de gallo de corral que se traen ahora para pretender que su actuación al frente de un periódico fue la clave para desbaratar una involución golpista y garantizar la democracia en España huele un poco a chulería adolescente a las puertas del instituto, en plan de «a ver quién la tiene más grande» o «cuál de los dos es capaz de mear más lejos».
Nadie discute el papel fundamental de la prensa y los medios de comunicación, no sólo en nuestra Transición, sino también ahora en democracia. Pero resulta un tanto fatuo que el notario de la actualidad quiera convertirse en protagonista de la historia y dependa de sus arranques de testosterona para marcar la línea editorial del rotativo.
Cebrián recurrió a sus contactos familiares falangistas para garantizar su seguridad antes de atreverse a autorizar la edición en la famosa noche de los transistores. Pedrojota dice que a él se le ocurrió antes aunque lo hiciera más tarde. Qué más da.
Mientras uno se ha hecho rico bailándole al agua al Gobierno de Felipe González e intenta mantener el plato caliente con el mandato de Zapatero, el otro, que se rindió a la estulticia zapateril, trata ahora de ganar el favor del marianismo emergente. Hay que saber arrimar el ascua a la sardina en cada momento. En ambos casos, toda una muestra de periodismo independiente, valiente y desinteresado. Será por huevos.
Javier Algarra