9 diciembre 1992
Diana pierde gran parte de los títulos que poseía, mientras que Carlos se mantiene con los suyos y como heredero
Separación en la Familia Real de Reino Unido: el Príncipe Carlos y la princesa Diana de Gales se separan por la infidelidad de este

Hechos
- El 9.12.1992 se produjo un anuncio simultáneo emitido por el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina Isabel, y leído por el primer ministro británico, John Major, en la Cámara de los Comu- -nes, y por el lord Canciller (presidente), en la Cámara de los Lores, informó ayer que los príncipes de Gales han decidido separarse

21 Noviembre 1992
Un año negro para la corona británica
Este año, el peor de la monarquía británica desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936, no podía tener un remate más devastador que el incendio del castillo de Windsor. Las riñas matrimoniales, las dudas sobre la sucesión de Isabel Il y la impopularidad de la institución quedaron simbolizadas en la espesa humareda que brotó, durante horas, del augusto edificio construido hace más de 900 años por Guillermo el Conquistador, primer rey normando de Inglaterra.Windsor es uno de los más antiguos símbolos de la identidad nacional inglesa y, por extensión, británica. La actual dinastía sustituyó a principios de siglo sus apellidos alemanes, de la Casa de Hannover, por el de Windsor, para vincularse formalmente al castillo y reafirmar su identificación con lo más profundo del espíritu inglés.
Si tras el cotidiano culebrón de las aflicciones de los Windsor hubiera un guionista, inevitablemente habría recurrido a un siniestro como el de ayer para conseguir un clímax narrativo.
El año empezó en tonos rosados. La reina Isabel II cumplía 40 años de reinado en la cima de la popularidad, y su nieto Guillermo aseguraba la continuación dinástica. Todo iba bien, hasta que todo empezó a marchar mal.
Los duques de York, Andrés y Sarah, anunciaron su separación matrimonial. Luego fueron los mismísimos príncipes de Gales, Carlos y Diana, quienes, sin estar aún separados, se erigieron en modelo de la perfecta pareja infeliz.
Aprovechando la confusión, la princesa Ana obtuvo el divorcio del capitán Mark Philips y la duquesa de York se las arregló para figurar, en una semidesnudez muy criticada en términos estéticos, en las revistas del corazón de todo el mundo.
El cuadragésimo aniversario de reinado no podía culminar de otra forma, es decir, la casa de los Windsor envuelta en fuego y humo.

11 Diciembre 1992
Carlos y Diana
Una crisis matrimonial es siempre una tragedia para quienes la padecen. El drama, además, suele hacerse Insufrible cuando no existe solución liberadora alguna y las circunstancias exigen que la pareja siga unida. Y con toda seguridad se convierte en un infierno cuando se le añade la exposición pública. Las tres cosas pueden predicarse de la separación de hecho de los príncipes de Gales, anunciada anteayer por el primer ministro Major en la Cámara de los Comunes.La profundidad del sufrimiento de la pareja queda plasmada en el texto del comunicado. En él se afirma, con más voluntarismo que sentido de la realidad, que Carlos y Diana se separan, pero que todo sigue igual, sin que se altere el funcionamiento de la corona. Major incluso añadió patéticamente que lady Diana bien podría convertirse en reina en el futuro. ¿Con qué clase de disimulo? No es concebible que una pareja públicamente rota, pero convertida en reinante, pueda ser para toda una nación el emblema de la armonía y de los valores familiares que, entre otras cosas, son las virtudes exigidas en el Reino Unido de un jefe de Estado y de su cónyuge.
La casa de Windsor ha dejado de ser una familia sin fisuras, estandarte del Reino Unido, una compañía de teatro cuyos integrantes siempre desempeñan con objetividad sus papeles. Signo de los tiempos, la fisura ha provenido de la incorporación a la familia real de gente de carne y hueso poco hecha al disimulo y a la rigidez exigida por el guión; lo que es más, ha tenido una consecuencia inesperada: lady Diana es, de modo sorprendente, el personaje de la casa más popular y más respetado profesionalmente.
Hasta anteayer, la crisis de los príncipes de Gales era dramática, pero ni más ni menos que la de cualquier matrimonio cuyos vicios y virtudes, desamores y dolores fueran brutalmente expuestos al escrutinio público. Ahora se ha convertido en una cuestión de Estado que plantea dos interrogantes: ¿quién subirá al trono después de la reina Isabel II II?; ¿será esa transición efectivamente posible o, por el contrario, se inicia en el Reino Unido el inmenso trauma de un cambio de sistema político?
Y, mientras tanto, el incidente ha dejado al descubierto el drama íntimo de una pareja que, como para Shakespeare Romeo y Julieta, han resultado ser «amantes malditos por las estrellas».
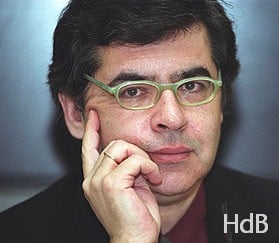

10 Diciembre 1992
No pudieron aguantar(se)
El Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, y su esposa, Lady Diana Spencer, se separan. No pueden más. Con todo el peso de la Historia, con todo el peso -pesado- de la razón de Estado, con todo el peso de la opinión pública sobre sus testas no coronadas, Carlos y Lady Di se separan. Lección Primera. La monarquía británica no consigue ser un ejemplo de excelencia. Se divorció la princesa Margarita, se divorció -y se casa de nuevo el sábado- la princesa Ana, el príncipe Andrés y Fergie tarifaron, y, ahora, Carlos y Diana, la pareja ideal -nunca es real lo ideal, se separan y se devuelven los castillos. Cuando el subditaje, los hombres y las mujeres de la calle, también toma por la calle de enmedio, los príncipes no sirven como modelo, sino que se suman a la manifestación: yo, por aquí, y tú, por allá. Lección segunda. El triunfo de la prensa amarilla. Ya lo decían ellos, los periodistas del teleobjetivo y del acoso a la privacidad, que la cosa no funcionaba, que se llevaban a matar, que estaban alicaídos y tristones. Y han tenido razón los sagaces reporteros. Lo que hasta ahora era basura amarilla, desde hoy es noticia de primera página, con rebote político y estremecimiento para la estabilidad del sistema. Lección tercera. El triunfo de lo privado sobre lo público. Los príncipes, aunque no puedan, lloran también. Y se cansan, y se agotan, y no aguantan ni se aguantan. Son como todos, no están hechos de otra pasta, ni tienen defensas para soportar lo que los demás no soportamos. Príncipe y Lady, son Carlos y Diana, como podían ser Pepe y María, y revientan como cada hijo de vecino. Pero si son como cada hijo de vecino, ¿por qué les concedemos el privilegio de estar por encima de los demás? Esa es la terrible pregunta, el interrogante con dinamita que abre un boquete en la línea de flotación de la institución monárquica. El drama de la Monarquía, su aporía lógica, es que si se iguala con la calle, la calle terminará por tratarle de tú a tú y por no concederle primacía ni legitimidad ningunas. Mientras que si la Monarquía, en todo, se coloca por encima de la calle, la calle terminará por hartarse de la superioridad y del aristocratismo de la institución. Carlos y Diana se separan, pero, de momento, no se divorcian. Optan, pues, por una solución calculada a tenor de sus responsabilidades históricas. ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿Acaso, ya separados, ni él ni ella van a vivir su vida y tener nuevos o viejos amores? El culebrón real no ha hecho más que empezar, con el prólogo simbólico del incendio del Palacio de Windsor, que ha sido como la quema de la falla de la otrora romántica pareja. Con las llamas de Windsor, Carlos y Diana quemaron las naves de su matrimonio. Ya no tienen retorno, pero el problema consiste en saber si tienen futuro.


10 Diciembre 1992
iDios salve a la Reina!
Definir la separación -que no divorcio- de los Príncipes de Gales, Carlos y Diana, como la historia de una ruptura anunciada no deja de ser elocuentemente expresivo, por vulgar, manido y poco imaginativa que la frase pueda parecer. Porque ya el día 9 de junio de este año la prensa británica especuló con la posibilidad de un divorcio de los Príncipes de Gales, que llevaban ya vidas independientes. Al mismo tiempo, Buckingham emitía indicaciones de que tal divorcio, de producirse, no causaría ninguna crisis constitucional ni impediría el futuro acceso al trono del príncipe Carlos. Por ello, cuando ayer el primer ministro británico, John Major, en un discurso inesperado ante la Cámara de los Comunes, anunciaba con solemnidad y dramatismo la separación de los cónyuges, se limitaba a oficializar una situación de hecho. Porque el matrimonio de la frívola Lady Di con el complicado príncipe Carlos ya no existía desde hace años. Sólo la hipócrita moral de la familia real británica había logrado prolongar la farsa e impedir que este matrimonio acabara como los de su tía la princesa Margarita y de sus hermanos Ana y Andrés, de brevísima trayectoria.
Si hace unos años le hubieran dicho a Isabel de Inglaterra, la muy soberana Reina por excelencia, que la vida sentimental de los miembros más allegados de su familia iba a discurrir de la forma que lo ha hecho, no lo hubiera creído jamás. Primero fue Margarita, a quien la intransigencia de su hermana la Reina -eran otros tiempos y otra Corte orgullosa de sus prejuicios- le impidió que se casara con el coronel Townsend para hacerlo, años más tarde (¿cómo revancha?) con un fotógrafo bohemio y cínico llamado Tony Armstrong Jones, completamente opuesto al bello coronel Peter Townsend. Todo el mundo se preguntó entonces, y sigue aún preguntándose, cómo Margarita, que había amado en Townsend su seriedad, su pasado de héroe, su nobleza, su pureza pudiera decirse, pudo enamorarse de nuevo y amar a un Tony que, aunque poseía ciertamente numerosas cualidades, no tenía ninguna de las que ella admiraba en el heroico aviador de la RAF. ¿Era ésta la misma princesa a la que su hermana había arruinado la vida arrojándole en brazos de un fotógrafo con el que se casa y se divorcia dando la primera gran campanada de la casa real? La Reina, tan escarmentada en todo lo que se refiere: a inmiscuirse en los problemas del corazón, no pone ninguna objeción cuando su hija Ana, primero, sus hijos Carlos y Andrés después, deciden casarse con quienes les da la real gana, porque piensa la Reina que lo hacen por amor. ¿Iba esta actitud de la Reina significarles a Carlos y a Andrés, superados ya los matrimonios por razón de Estado, la felicidad eterna? Ni siquiera aquéllos que se casan por amor tienen esa garantía hasta el infinito, y así ha podido verse, sucesivamente, en todos y cada uno de los miembros de la familia real británica. Por tanto, cuando Carlos y Diana deciden unir sus vidas «hasta que la muerte [les] separe» -seamos un poco más pragmáticos y digamos «hasta que la felicidad se acabe», no tenían garantizado el amor eterno. Pero al menos era un buen principio. Que una muchacha se enamore, incluso que una muchacha sufra, son cosas del amor nuestro de cada día. Pero hay algo triste y casi trágico en las personas que llevan sobre sí la representación de la realeza. Estas muchachas, algunas veces bonitas o muy bonitas, como Diana, padecen el destino de quienes lo tienen unido al prestigio de la Corona. Este prestigio de las monarquías se ha hecho más vulnerable desde que, en las familias reales europeas, Bélgica con Fabiola, Suecia con Silvia, Noruega con Sonia, Mónaco con Grace, Holanda con Klaus y Dinamarca con Henrick, se impusieron las uniones por amor frente a los matrimonios de Estado, por lo general más duraderos, ya que en ellos todo se limita a un simple contrato, dando por sentado, y aceptando ambas partes desde el primer momento eso de que cuando hay matrimonio sin amor suele existir siempre amor sin matrimonio. Llámese Camila Parker-Bowles.
Pero a los matrimonios motivados por amor les suele ocurrir lo que a las democracias: que son más vulnerables que las dictaduras. De lo que no existe la menor duda es de que el matrimonio de Lady Di y el príncipe Carlos fue por amor. La boda había sido el final feliz de un apasionado romance. Ante una enorme multitud que los vitoreaba el 29 de julio de 1981, Carlos y Diana se besaron. Ella acababa de cumplir 20 años y estaba enamorada. El, que tenía 33, parecía estar no menos enamorado que ella. La popularidad de la familia real británica se encontraba en su punto más alto. Lo efímero parecía indestructible, eterno, incluido el amor, tan vulnerable. Once años después, la princesa Diana de Gales, aquella novia feliz, autoriza, colabora, inspira un libro (Diana su verdadera historia) del escritor británico Andrew Morton, grito desesperado, que pone de manifiesto la tragedia de dos vidas condenadas a representar un papel por razones de Estado cuando en realidad se trata de un hombre y una mujer que habían dejado de amarse y cuyo desamor llevó a Diana a intentar suicidarse seis veces sin conseguirlo ni una sola. El libro demostraba, como el comunicado de John Major ante los Comunes, que el «matrimonio del siglo» estaba definitivamente roto y que Diana no será jamás reina de Inglaterra, aunque el primer ministro haya declarado, con un desconocimiento total de la materia, que «no hay ninguna razón para que la princesa de Gales no sea coronada reina eventualmente (?) en el caso de que el Príncipe Carlos suba al trono». No hace falta ser un experto en estas cuestiones para advertir cierta duda en las palabras del primer ministro sobre el porvenir del príncipe de Gales como rey, que tampoco lo será nunca. ¿Tan frágil es la institución monárquica como para poner en duda su continuidad en este caso en el Reino Unido, por mor de unas conductas disolutas de sus miembros? Dos frívolas muchachas, Diana y Sarah, han asestado un golpe -¿mortal?- a la sólida Corona británica, una institución cuyo prestigio se basa, como todas las monarquías, en las conductas de quienes las encarnan. Hasta ahora, la Reina Isabel era la representación máxima de la realeza, algo así como el prototipo -entre otros muchos motivos, por su dignidad, que parece haber naufragado en un «annus horribilis». Hoy más que nunca, el iDios salve a la Reina! es un dramático grito que retumba en el corazón de todos los titulares de las monarquías europeas.
Desde hoy, un matrimonio que lo fue por amor, será, en el mejor de los casos, un matrimonio de Estado («los príncipes de Gales continuarán con sus actividades oficiales, a pesar de que mantendrán programas separados en la vida pública», explicó Major). Un matrimonio que puede durar «hasta que la muerte los separe», porque al estar ese amor definitivamente roto no existe ya nada que se pueda romper. ¿Quiénes son los perjudicados de esta crisis en el seno de la Corona británica? Primero la institución. La Reina Isabel, como cabeza visible de esa institución, en segundo lugar. Tercero, todas las monarquías europeas, algunas de ellas no tan consolidadas como parecía estarlo la de Su Graciosa Majestad británica. Y, por último, los futuros compromisos matrimoniales de los herederos que, desde ahora, se analizarán más allá de lo humanamente permitido, a sabiendas de que quienes accedan a estas uniones deben tener presente que la Corona, aunque sea real, también tiene espinas. iDios salve, sí, a la Reina!


10 Diciembre 1993
Cuento de hadas
Los eternos descontentos, como decía Franco, se llevan las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras de tervilor porque los príncipes Carlos y Diana se han separado tal que ayer tarde. A uno le parece que esto no insulta a la institución monárquica, sino que la fortalece. De hecho, las monarquías occidentales están llenas, a lo largo de la Historia, de matrimonios de conveniencia, que a veces terminaban en crímenes de conveniencia. El matrimonio de un rey o un príncipe, aunque sea por amor, siempre es un matrimonio de Estado, lo que quiere decir que el Estado es un mueble más en la nueva familia, que el Estado, como un armario de luna, se va a la cama con la pareja y siempre está ahí, entre los dos, estorbando. Y así, claro, no hay amor que dure, sino reinar después de morir, aunque sea de asco. Carlos y Diana nunca se iban a la cama solos, sino con la Cámara de -los Lores, la Cámara de los Comunes, la reina madre, la Iglesia, el deán de Canterbury y quién sabe si hasta Scotland Yard, más algún laborista infiltrado. Con tanto ente en la cama está claro que no se hace una cama redonda ni siquiera una isla redonda, sino una pareja infeliz. Casi todos los matrimonios reales y principescos padecen esta superpoblación de su intimidad, de modo que o son buenos reyes o buenos amantes, pero nunca las dos cosas , y a veces ninguna. Por eso le parece a uno que la separación de Carlos y Diana, lejos de levantar marejadilla en el Canal y en la Cámara, debiera quedar institucionalizada para siempre como obligatoria (los ingleses tienen el don de institucionalizarlo todo en seguida, incluso el adulterio). De ahora en adelante, a los reyes y príncipes de las monarquías occidentales se les debe conceder una segunda oportunidad, tras el matrimonio de Estado (que todos lo son, ya digo), a ver si aguantan juntos con tanto mobiliario constitucional, protocolario y diplomático de por medio a la hora de hacer cola para el pis. Nos parece una costumbre bárbara ésa de que, en el siglo del divorcio, los reyes y príncipes, la gente más poderosa de la tierra, estén esclavizados a un matrimonio único y sin posible acelerón hacia atrás. Inglaterra, espejo de monarquías, debe darle la vuelta al evento y, lejos de repudiarlo, incorporarlo de pleno derecho a sus protocolos dinásticos. Tres meses o tres años de matrimonio, a ver cómo le va a la pareja con todos esos realquilados que son la Corte Suprema, el Deán Rojo, el jefe de la oposición, el primer ministro y una criada de las colonias, para que se vea que no hay xenofobia. Si el matrimonio aguanta la prueba, el país está salvado y nadie podrá decir que las monarquías están en descomposición y decadencia. A uno le parece, por el contrario, que con estos asuntos de cama se están haciendo más civiles, más nuestras, más democráticas y por tanto más duraderas. Si por el contrario ocurre lo de ahora, que se tiran la vajilla isabelina a la cabeza (son los únicos que no la tienen de imitación, pero ni eso les ha contenido), lo mejor es probar con otro o con otra, sin escrúpulos de sangre, y así se afianzarán las democracias y los reyes, de paso, estarán más distraídos. Lo que ha pasado ahora en Gran Bretaña es un cuento de hadas a la inversa, pero la sabiduría, astucia y edad de esa vieja monarquía debe apresurarse a invertir otra vez el cuento, a buscar otra hada (hadas son lo que sobran por las ramas dinásticas europeas, por los árboles genealógicos y por entre los árboles de Hyde Park o las comedias de Shakespeare. Incluso un hada del Sobo, de Portobello Road o del porno heavy puede servir, y seguro que se da mejor maña que la princesa de las tetas para tenerle el desayuno a su hora al Deán Rojo y sus ecónomos. Lo único que lo siento por nuestro don Juan Carlos, hombre, que le caía simpática la chica, o sea.

12 Diciembre 1992
Lo público
Ahora resulta que lo de la separación del príncipe Carlos y Diana se ha convertido en un suceso monumental y abracadabrante, digno de los más grandes titulares en todo el orbe. A mí, sin embargo, la cosa me parece un asunto de lo más común que nunca debió salir de lo privado. Sin duda, la casa de Windsor siempre ha guardado bajo la alfombra, como cualquier hijo de vecino, su buen montón de porquería doméstica: Jorge IV odiaba tanto a su esposa, por ejemplo, que no la dejó entrar a su coronación, en 1820, y la pobre se pasó la ceremonia aporreando la puerta desde fuera y suplicando que la coronaran también a ella. Y es que las indignidades del ámbito familiar, como todo el mundo sabe, pueden ser infinitas.De modo que el clamor actual ante la separación de estos dos sosos no viene por el hecho en sí, tan corriente y moliente, sino por la publicidad desmesurada que ha rodea do la cosa. En realidad, Carlos y Diana son un ejemplo del desaforado mundo de apariencias en que vivimos. De una sociedad en la que es más importante mostrar que vivir, representar que ser. Los medios de comunicación han llegado a saturar hasta tal punto el espacio público que ya no son un espejo de la realidad, sino una suplantación de la vida misma. Los ejércitos invaden países en directo, convirtiendo una tragedia en algo ridículo. Se tienen hijos para la prensa y se llora a los difuntos ante la prensa, retocándose el velo de viuda o la corbata negra para salir bien en las fotos. Y los espacios de televisión de mayor éxito son tontos concursos en los que se comercia con las intimidades. Hace poco vi concursar a un niño: explicó que sus padres no le querían y lo dijo sonriendo, como respuesta a una de las pruebas. Hemos vendido el alma al espectáculo y convertimos todo aquello que es importante en pura filfa.


10 Enero 1993
Carlos y Diana
La soberanía nacional reside en el pueblo. Esa es la columna vertebral de la democracia. A través de la voluntad general libremente expresada, se forma el Parlamento, encargado de hacer las leyes, y el Gobierno, al que corresponde la gestión ejecutiva. Así ocurre en todas las democracias rectamente entendidas, sean monarquías o repúblicas Pero la esencia profunda de una nación no depende sólo de la voluntad general expresada en unas elecciones concretas. Ningún país serio ha sido edificado por una sola generación. No se puede prescindir de todo el pasado. Una nación se forma a través de los siglos y son muchas las generaciones que aportaron su esfuerzo para desarrollarla para hacerla más justa y más libre. En una democracia profunda, también las generaciones pasadas poseen el derecho a ser oídas. Las viejas naciones que han tenido el acierto de conservar sus dinastías han vinculado la Monarquía hereditaria a la continuidad histórica, como símbolo nacional del presente y del pasado, como permanencia de la tradición en el futuro. La ciencia política ha encontrado así una fórmula inteligente y sutil para que estén presentes en la vida nacional la sucesión de las generaciones que escribieron la Historia del país. La Monarquía se asienta en el sufragio universal de los siglos.
La fractura matrimonial de los Príncipes de Gales ha dado ocasión a infinidad de comentarios periodísticos y tertulias audiovisuales. Incluso intelectuales de relieve han presentado al a Monarquía, para defenderla, como una fórmula mágica, rastreando vestigios fugitivos sobre la piel de mármol de la Historia. Ahora que las encrespadas aguas parecen remansarse, quisiera dar mi opinión sobre la Monarquía, hoy. Después de tantos siglos, la Institución ha presentado formas muy diversas, según las épocas, las razas y las diferentes geografías. Allí donde no ha sabido flexionar y adaptarse a las exigencias de los tiempos nuevos, ha sido derribada. Permanece donde resulta útil. La Monarquía no es una forma de Estado mágica, sino racional. La voluntad popular la mantiene por razones de utilidad. Entre las naciones políticamente libres del mundo, socialmente más justas, económicamente más desarrolladas, culturalmente más progresistas, se encuentran las monarquías democráticas, desde la Inglaterra europea al Japón asiático. Respaldada por el sufragio universal de los siglos, la Monarquía bajo la democracia pluralista, en la que la soberanía nacional reside en el pueblo, es sólo un poder histórico. Y ese poder, símbolo de la unidad de la patria y de su continuidad, síntesis de la voz de todas las generaciones, resulta especialmente útil en situaciones de grave crisis nacional. Por eso el pueblo mantiene a la Monarquía. No hay un solo japonés que no sepa que, sin la Corona, su nación hubiera sido totalmente destruida en la II Guerra Mundial, que los militares hubieran convertido a Tokio en un búnker hasta su aniquilación completa. Pero el pueblo nipón tenía al Emperador, un poder histórico vinculado al interés nacional, generación tras generación. Nadie piensa en Japón que el Emperador puede tomar una decisión en contra del beneficio del país. Y el Emperador, en 1945, desde la rasgada cortina de los crisantemos pidió la rendición. Era lo que convenía al pueblo. Ningún japonés pensó que Hiro Hito exigía rendirse a los militares por cobardía personal o porque era un traidor a la patria. El Emperador sólo podía querer el interés nacional, el bien del pueblo. Todos obedecieron.
El 23 de febrero de 1981, el Rey Juan Carlos I se vistió su uniforme de capitán general de los Ejércitos y ordenó a los militares sublevados que tornaran a sus cuarteles. En la democracia española, el poder reside en el pueblo, y el Parlamento y el Gobierno se derivan de la voluntad general libremente expresada. En aquella situación de crisis extrema actuó el poder histórico, que se centra en el Rey y que intervino en beneficio de todos. No existe hoy un español serio que piense que Juan Carlos I, si se produjera una conmoción de máxima gravedad, pueda tomar una decisión en beneficio sólo de tal o cual partido, de tal o cual sector. Está vinculado a la identidad nacional, al interés de todos. Es un poder histórico al servicio de España y los españoles . La Monarquía se restauró en nuestro país, y aquí pemranece, porque es útil para todos, no porque tenga magia. Tras la guerra civil, el pueblo dejó de ejercer la soberanía nacional. Era la dictadura. Con el paso de los años, entre el Ejército vencedor, que quería que todo permaneciera igual, y la sociedad, que anhelaba cada vez más el cambio, sólo había un parachoques: la Monarquía. Sólo una fórmula para evitar la colisión y el trauma: la Institución Monárquica, que podía dar garantías, por un lado, a las Fuerzas Armadas de que se preservarían la unidad de la patria y la bandera que la representa, y, por el otro, satisfacer a la sociedad española, que aspiraba a recuperar el ejército de la soberanía nacional. No hay, pues, magias que valgan, sino utilidad. Cuando se produjo la catástrofe de Suez, dimitido Eden, herido ya de muerte el Imperio, reblandecida la musculatura militar inglesa, no hubo un británico que creyera que la Reina encargó formar gobierno a Macmillan para beneficiar a unos sectores o para perjudicar a otros. Isabel II, que no gobierna pero reina, es un poder histórico vinculado por los británicos al interés nacional. Y la Monarquía permanece en Gran Bretaña por su utilidad. No existen razones mágicas. El pueblo británico, engarzado en la Commonwealth, prodigiosa arquitectura política impensable sin la Corona es demasiado pragmático para mantener sistemas o instituciones que no resulten útiles.
Símbolo de la unidad y la continuidad nacional, poder histórico para intervenir sólo en casos de crisis extrema, con capacidad para el arbitraje y la moderación, porque le jefe del Estado no ha sido elegido por una parte de los votos sino por la Historia, el pueblo tiene derecho a exigir de la Monarquía ejemplaridad. Ejemplaridad concorde, claro es, con los usos y costumbres de cada época.
Ante la crisis matrimonial de Carlos y Diana, la Reina, que siente ya entre los tobillos los hocicos de la Prensa amarilla, que está consciente de cierta hostilidad germinante contra la Corona, ha adoptado una decisión prudente y llena de sentido común: la separación de cuerpos de los Príncipes. SI en los próximos años, antes de que fallezca la Soberana, no se produce la reconciliación de los esposos o la muerte de uno de ellos, el Príncipe Carlos deberá renunciar a sus derechos, como hizo su tío abuelo Eduardo VIII por razones personales, los príncipes de Gales no pueden convertir a la Monarquía en un problema más, porque la institución es una plataforma para que, sobre ella y con respeto a la continuidad histórica, se solucione los problemas de la nación. Si la Monarquía se convierte en un problema, en lugar de ser una solución, no tiene razón de permanecer porque habrá dejado de resultar útil y lo mejor entonces es sustituirla, por mucha ‘magia’ que tenga.
Con motivo del matrimonio astillado de Carlos y Diana, empalidecidos los días de lujo y rosas, abrumado él por las heridas de la Historia todavía sin cicatrizar, encendidas en ella los ojos de cierva azul y engañada, se ha recordado en Inglaterra y fuera de Inglaterra que lo bueno es que la futura Reina sea una profesional, una princesa de sangre real. Así habla la vieja sabiduría de las monarquías. Está claro que es la mejor fórmula, aunque haya excepciones tan deslumbrantes como la de Fabiola de Bélgica. En todo caso, lo importante radica en esto: en las democracias pluralistas el poder reside en el pueblo; la futura Reina lo será de todos; y es al pueblo – y no sólo al príncipe – a quien corresponde decir que sí o que no. La Constitución española me parece perfecta en este sentido. No hay leyes históricas o dinásticas que valgan, aunque sea prudente respetarlas. El príncipe de Asturias, por ejemplo, puede elegir a quien quiera, y el pueblo, representado libremente en el Congreso y el Senado, dirá sí o no a la mujer escogida. Parece lógico que Don Felipe acierte y, tras el visto bueno del Rey, las Cortes aprueben su elección de esposa. Sin embargo, si los representantes del pueblo votan que no, el Príncipe podrá casarse con la mujer que ama, pero renunciando a sus derechos. Las hilanderas de la Historia, cuando alborea el siglo XXI, no pueden tejer otros tapices que los de la voluntad popular. Porque el Rey está para el pueblo, no el pueblo para el Rey. “Que el reinar es tarea- escribió Quevedo – que los cetros piden más sudor que los arados, y sudor teñido de las venas; que la Corona es el peso molesto que fatiga los hombros del alma primero que las fuerzas del cuerpo; que los palacios para el príncipe ocioso son sepulcros de una vida muerta, y para el que atiende son patíbulos de una muerte viva; lo afirman las gloriosas memorias de aquellos esclarecidos príncipes que no mancharon sus recordaciones contando entre su edad coronada alguna hora sin trabajo

01 Marzo 1996
El largo divorcio
DIANA DE de Gales ha aceptado lo que su suegra, la reina de Inglaterra, le había pedido de manera apremiante: que se divorcie de su hijo y heredero al trono Carlos de Windsor. Establecido el principio de que habrá divorcio, se prevé ahora una áspera batalla para decidir los términos de esa ruptura legal. Comienza así otro capítulo nada elegante de este culebrón.
Tras hacerse pública la aceptación de Diana -era una evidencia que Carlos deseaba el divorcio-, su portavoz dio por hecho que, si bien renunciaba al título de su alteza real, retendría su morada en el palacio de Kensington, seguiría siendo princesa de Gales, tendría su parte en la educación de sus dos hijos, segundo y tercero, después del propio Carlos, en la sucesión al trono, y recibiría un regalo de despedida de unos 2.500 millones de pesetas. La reacción de Buckingham, es decir, de la reina, ha sido un seco «aún no se han empezado a discutir los términos del divorcio».
La reina, convencida de que la ruptura era irreparable, ha tratado de limitar el daño para la institución y para los eventuales derechos de su hijo a la corona. En cuanto a las dificultades eclesiásticas -el rey es en teoría la máxima autoridad de la Iglesia anglicana, que no acepta el divorcio-, todo parece indicar que el efecto no será impedir la coronación de Carlos, sino más bien acentuar la separación entre la corona y la institución eclesial. Ésta es una consecuencia colateral del espectáculo que ha dado la casa real británica en los últimos años. Pero no irá en detrimento de la adaptación de la monarquía británica a los tiempos modernos.
